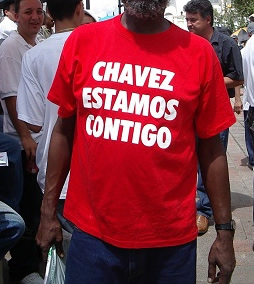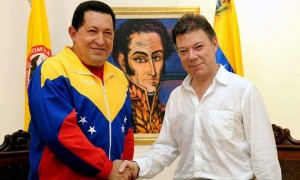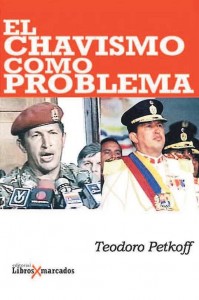Lunes, 22 de noviembre de 2010
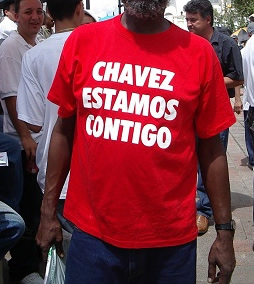 Cuando entró, Vásquez lo llamó a la sala para que lo ayudara a abrir una botella de vino, que tenía una bella etiqueta que parecía una obra de arte. Ya había llegado mucha gente a la celebración del bautizo. Vio alrededor a viejos y jóvenes, pero sobre todo viejos, seguramente amigos de Vásquez. También vio a un enjambre de niños que correteaban por el comedor, amenazando con tumbar un vaso o un adorno.
Cuando entró, Vásquez lo llamó a la sala para que lo ayudara a abrir una botella de vino, que tenía una bella etiqueta que parecía una obra de arte. Ya había llegado mucha gente a la celebración del bautizo. Vio alrededor a viejos y jóvenes, pero sobre todo viejos, seguramente amigos de Vásquez. También vio a un enjambre de niños que correteaban por el comedor, amenazando con tumbar un vaso o un adorno.
Néstor tenía mucha hambre y le costó no robarse un bocadillo después de destapar la botella. La mesa de la sala estaba llena de platos con comida, bolitas de mozarella, jamón serrano con melón, empanada gallega, aceitunas, tequeños, tortilla de papa. El lunes Néstor había suspendido temporalmente los almuerzos, como solía hacer cuando surgían gastos imprevistos que desequilibraban su presupuesto. Hasta ese día la suspensión no le había pegado, porque era bueno ignorando o despistando el hambre con trucos mentales. Pero ahora le pegó. Era difícil ignorar el estómago rodeado de bandejas llenas comida. Quizá un poquito más tarde, le pedía a Celia un platito de comida, al menos un par de tequeñitos.
Se sentó en la mesita de la cocina, donde casi siempre se sentaba a esperar. Además de Celia, tres mesoneros trabajaban en la cocina. Preparaban tragos y llevaban y traían bandejas de comida. La hija de Vásquez entró a la cocina a buscar hielo. Tenía cara de querer huir de la celebración. Trataba de disimularlo, pero se le notaba en el rostro. La hija de Celia, en cambio, espiaba con envidia a los invitados. Desde la pequeña habitación donde dormían su madre y ella, la negrita se asomaba a la sala con su miradita de búho mientras arrugaba con el puño la falda de su vestidito blanco, de primera comunión. Cada vez que pasaba con una bandeja, su mamá la arrimaba hacia la habitación con una pierna, como si fuera un mueble. “Anda vete al cuarto,” le decía. “Que aquí estás estorbando.”
Desde la mesita de la cocina, Néstor podía ver a los viejos Winfree en la sala, instalados en el lujoso sofá de cuero. Parecían perdidos, desubicados, sin saber cómo comportarse en una fiesta donde todo el mundo hablaba un idioma desconocido. La señora Winfree a veces se acercaba a ellos, pero no mucho, porque estaba muy ocupada atendiendo a los invitados y dirigiendo las labores de los mesoneros. Estaba muy linda, con su cola de caballo y su elegante vestido negro. Como a todas las rubias gringas, el negro le quedaba muy bien. Contrastaba maravillosamente con su cabello y con sus pulseras, anillos y zarcillos de oro. Las joyas eran un lujo capitalista burgués que Néstor desaprobaba. Lo indignaba que, con tanta pobreza y hambre en el mundo, las mujeres se gastaran miles de bolívares en artículos de lujo. Pero debía admitir que a la gringa provocaba perdonarle esas extravagancias. En ella las joyas tenían un raro efecto seductor. Quizá era algo estético, porque las pulseras y los zarcillos enaltecían su elegancia y su belleza. O quizá algo social. Quizá aún no lograba deshacerse de sus complejos de pobre.
Celia seguramente le vio el hambre en el rostro, porque sin decirle nada le puso enfrente un plato con jamón, tequeños, pan, empanada gallega y una lata helada de pepsicola. Néstor le dio las gracias y enseguida comenzó a comer, haciendo un esfuerzo para no comer demasiado rápido. Llevaba días sin almorzar, y este almuerzo, así fuese tardío, le caía de maravilla. Quizá hasta podía saltarse la cena y así ahorrarse dos comidas ese día. Como gesto de agradecimiento, trató de buscarle conversación a Celia, pero fue difícil, no porque ella fuese maleducada sino porque era tímida. Lo único sustancioso que le sacó fue que esa noche dormiría allí, con los Vásquez, porque en su barrio habían matado a un malandro la noche anterior. “La señora que vende la droga me dijo que esta noche va a haber balacera,” le dijo. Mejor se quedaba allí, tranquilita.
Néstor se comió los tequeños –su pasapalo favorito– de último, enjuagándolos con la pepsicola, que hacía años que no le sabía tan bien. Se preguntó si Celia sería chavista. ¿Apoyaría, como él, al presidente? Sabía que, aunque calladita, Celia era una muchacha muy inteligente. Una tarde la había pescado leyendo nada menos que Padre rico, padre pobre con lápiz en mano, subrayando las partes que más le interesaban. Lamentablemente, había mucha gente inteligente, pensante, divorciada totalmente de la política. Además, Caracas era cada vez más opositora. No sólo en el este, donde vivían los ricos y la oposición siempre había dominado, también, cada vez más, en el oeste. Donde vivía Celia, en Petare, había ganado hacía dos años un alcalde opositor. Un alcalde, por cierto, que cada día era más popular. A él esta tendencia le parecía que era peligrosa. La revolución no podía entregar la capital, donde estaba el palacio presidencial. Si los escuálidos seguían creciendo en Caracas se podría repetir lo ocurrido en abril de 2002, cuando la oposición intentó tumbar a Chávez. Con la diferencia de que esta vez no habría pueblo que lo rescatara.
–Flaco, me sirves un whiskicito.
Un señor alto, elegante, con el cabello plateado, muy bien peinado, le puso la mano en el hombro. Néstor estuvo a punto de decirle que él era el chofer, pero uno de los mesoneros se le adelantó:
–Ya se lo estoy sirviendo, señor. Un segundito.
El señor le dio una palmadita en el hombro, que quizá era de disculpas. Ya llevaba varios tragos encima y se veía feliz, de buen humor. De sólo verlo a Néstor le cayó bien, el viejo. Quiso hacer una broma sobre la confusión, pero no le vino nada a la cabeza. Luego pensaría que hubiese sido bueno decirle: “Siempre me confunden con mesoneros en las fiestas porque siempre ando cerca del bar.” Pero nunca había sido bueno para decir lo indicado, en el momento indicado. Le faltaba la rapidez mental, el encanto.
La hijita de Celia se acercó a él apenas salió el señor. Pensó que era para pedirle un tequeño, pero era para espiar desde más cerca a los invitados de la fiesta. Era bonita, la negrita. Tenía unos ojos muy grandes, despiertos, que tenían un brillo travieso, casi malicioso. Cuando Néstor le ofreció un tequeño, ella no le prestó atención. Estaba concentrada viendo el correteo de los niños, obviamente deseando estar allá, jugando con ellos.
Viendo a la niña, y luego viendo a Celia lavando platos, bostezando ya por el cansancio, Néstor sintió de pronto una ligera tristeza. “Este país sigue mal,” se dijo. La niña todavía estaba muy chiquita para entender porqué ella no podía jugar con los demás niños; porque su madre la encerraba en el cuarto a ver estúpidos programas de televisión. Y lo peor es que, probablemente, nunca nadie le explicaría. Poco a poco iría somatizando esa desigualdad, asumiendo que era como las cosas eran. Punto.
El fin de semana había leído en Ultimas Noticias una entrevista con un profesor venezolano, un viejito, que llevaba varias décadas en Londres, dando clases en la Universidad de Oxford. No le quedó claro si era o no chavista, pero había dicho algo muy interesante que ahora, viendo a la negrita, recordó. El periodista le preguntó qué lo había impactado más del país, a su llegada. La respuesta fue contundente: la desigualdad. En Venezuela la desigualdad “lo abofeteaba a uno en cada esquina.” La desigualdad, y el resentimiento producto de la desigualdad, era parte del aire que se respiraba en el país. Tan ubicua era la desigualdad que terminaba mimetizándose con el paisaje. Ya nadie la notaba, decía. Sólo impactaba a los extranjeros.
El profesor tenía razón en todo, excepto en una cosa: mucha gente sí notaba este fenómeno de la desigualdad. Él, Néstor Rodrigo Mora, la notaba (la estaba notando ahora), así como la notaba un sector importante del pueblo venezolano. Mucha gente estaba consciente de que esa desigualdad no era normal, sino un accidente histórico que se debía revertir. El presidente Chávez era una de esas personas sensibles que, a diferencia de la mayoría de los políticos, reconocía esta realidad. Por eso él siempre lo había apoyado, pese a todos sus desmanes. Chávez era el primer presidente de Venezuela que había captado que la pobreza y la desigualdad no eran parte del paisaje venezolano, como lo eran las selvas de Amazonas o los llanos de Apure. Sino que era una aberración que no debía existir. Que había que abolir a través de una revolución.
Celia se acercó a la niña, la tomó fuertemente del brazo y la encerró en la pequeña habitación, diciéndole “estás estorbando ahí.” Cerca de la niña, a la salida de la cocina, conversaban la hija de Vásquez y su esposo, lo que motivó la reacción de Celia. La hija de Vásquez seguía de mal humor. Su rostro transparentaba infelicidad e incluso amargura. Aunque no era bonita, Néstor pensó quizá podía serlo sin ese innecesario rictus de amargura en el rostro. Sin querer, la escuchó decirle a su esposo que odiaba esas reuniones, que no entendía porqué su papá la organizaba. “Le dije que quería algo pequeño, pero no me escuchó,” dijo, la voz llena de frustración. “El bautizo era una simple excusa para él hacer una fiesta con sus amigos.”
El esposo le dijo que no exagerara. Su papá había organizado la celebración con buenas intenciones. De eso no le quedaba duda. Además, ¿cuál era la tragedia? ¿Qué iba a tener que socializar con su familia tres horas? “En la vida hay peores cosas,” dijo.
Share
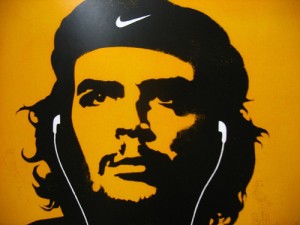 En la sesión ordinaria del pasado 11 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal. Este proyecto consagra los principios, normas y procedimientos que tutelan el sistema económico comunal con el fin desarrollar el modelo productivo socialista. El objetivo, pues, es el diseño de un nuevo sistema económico comunal que poco a poco irá reemplazando al sistema capitalista.
En la sesión ordinaria del pasado 11 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal. Este proyecto consagra los principios, normas y procedimientos que tutelan el sistema económico comunal con el fin desarrollar el modelo productivo socialista. El objetivo, pues, es el diseño de un nuevo sistema económico comunal que poco a poco irá reemplazando al sistema capitalista.