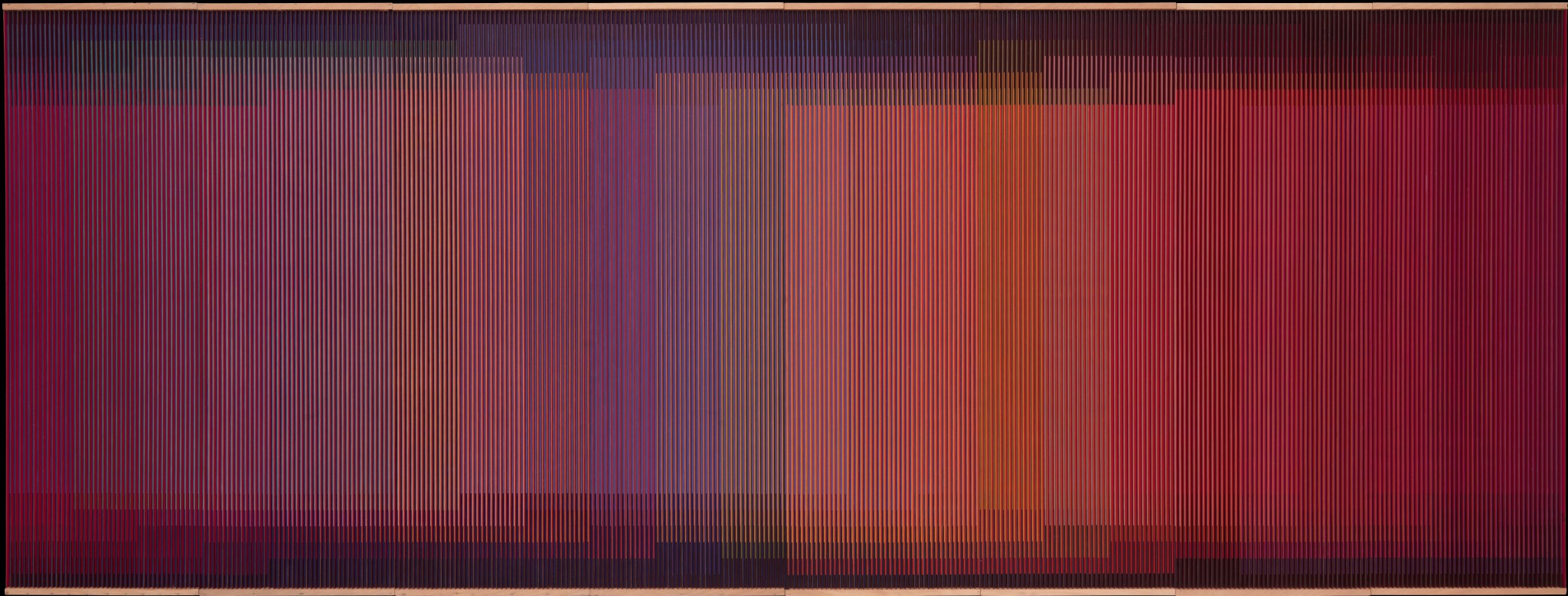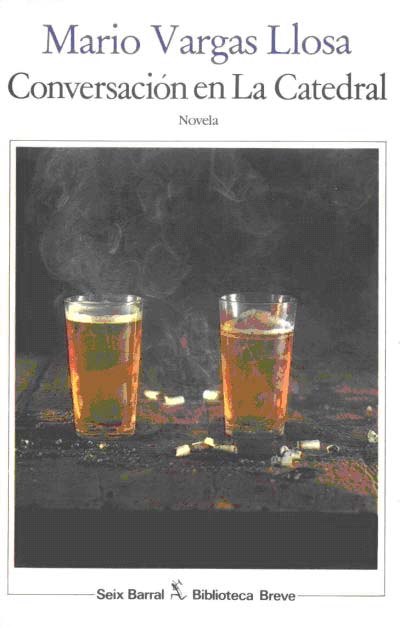Sábado, 1 de febrero de 2014
 Mirian y El Gocho salieron del rancho, seguidos por Yeseni. La muchacha no quitaba del rostro la mueca de tragedia. Y le quedaba mal, pensó la profesora. Ya estaba grande para el teatro.
Mirian y El Gocho salieron del rancho, seguidos por Yeseni. La muchacha no quitaba del rostro la mueca de tragedia. Y le quedaba mal, pensó la profesora. Ya estaba grande para el teatro.
-Veremos qué podemos hacer. Pero no te hagas ilusiones. Hay pocos recursos y mucha gente con necesidades más urgentes. El Consejo Comunal no se da abasto.
-¿Peor que yo con cuatro niños y este aquí, profe? Mi abuela me ayuda pero ya la vio: una anciana. No creo que haya mucha gente pasando trabajo así.
-Ni te imaginas -la sonrisa incrédula, como si Yeseni acabara de decir algo terriblemente ingenuo-. Pregúntale al Gocho. Las historias que escuchamos. Tú al menos estás joven. Todavía te puedes conseguir un hombre que te mantenga. Está claro que no te cuesta conseguir hombre.
Le señaló la barriga, con una media sonrisa. Le pareció que un rictus de odio asomó en el rostro de la muchacha.
-Quítame ya esa cara, niña. Con esa cara haces lo malo peor. ¿Cuánto te falta ya?
Yeceni se sobaba la barriga. Desde que llegaron se había estado sobando la barriga como para recordarles que estaba preñada.
-Nace a finales de diciembre. Si Dios quiere antes de año nuevo.
-¿Y el papá quién es, si se puede saber?
-No de aquí. De otro barrio. Ahora no está en Caracas porque le salió buen trabajo en Colombia. Me prometió que venía en diciembre al parto.
-En diciembre -reiteró la profesora con la misma sonrisita; miró a El Gocho y vio que él estaba pensando lo mismo que ella. Sonreía también, con sorna. Todavía quedaba gente inocente en Petare. La profesora vio su reloj: basta de pendejadas, se dijo. Ya era casi hora de almuerzo. Tenían que terminar el recorrido.
-En fin -dijo para poner punto final a la visita-. Vamos a ver qué podemos hacer. Pero la cosa no está fácil. Hay pocos recursos y mucha gente con necesidades. Y quizá tu hombre llega en diciembre millonario. Me han dicho que en Colombia las cosas han mejorado.
El Gocho y ella se despidieron y caminaron hacia el abasto de El Turco. Desde hacía días hacía un calor africano y la profesora sudaba copiosamente. Ya era medio día; llevaban desde las nueve recorriendo el barrio.
-Táchala de la lista -le dijo a El Gocho mientras caminaban.
-¿A quién?
-¿A quién más, menso?
Se detuvo y sacó su pañuelo. Se secó el rostro y luego se quitó la gorra para terminar de secarse la frente.
-Mira como se me puso el pelo con este calor. Parece alambre. Y ya se me notan la raíces.
Se puso otra vez la gorra acomodándose los pelos detrás de la oreja.
-No se si te fijaste -dijo caminando-. Yo soy detallista y por eso no se me escapan estas cosas. En un estante Yeceni tenía varias camisas amarillas de PJ, Gocho. Camisas del partido.
-La gente la usa porque no tienen nada más que ponerse. Así son los escuálidos. Se aprovechan de la necesidad para hacer propaganda.
-En este caso no, Gocho. No tenía una o dos. Tenía como cinco o seis bien dobladas una encima de la otra. Nuevecitas. Eso significa que las reparte en los actos, las manifestaciones. Trabaja para ellos. Es escuálida. Y, si es escuálida, que vaya y le pida ayuda a la oposición. Nosotros tenemos que darle prioridad a los nuestros.
-No creo que esa muchachita sea de la oposición, profe. Es demasiado ignorante para meterse en política. ¿No la oyó?
-Ay Gocho tú si eres inocente. Una viva es lo que es. Créeme. Además déjame decirte algo: su caso no me inspira nada de lástima. Tendrá cinco niños, pero ¿alguien la forzó a preñarse? Todo el mundo sabe que medio barrio se la ha cogido. Anda con un hombre nuevo cada dos meses dejándose llenar de muchachos. Bueno, que trabaje. El Estado no tiene porqué estar subsidiándole su putería. ¿Tú no te la has cogido Gocho, por casualidad?
El Gocho se detuvo y la miró, como dudando si la profesora hablaba en serio. Ella reprimió una sonrisa.
-Ya me está mamando gallo, profe -se rió-. Sin embargo me alaga. Esa muchachita podría ser mi nieta.
La profesora soltó también una risa. Parecía orgullosa de su ocurrencia.
-Tienes razón Gocho. La muchachita podrá ser medio puta pero no tan puta como para acostarse con alguien tan feo como tú. Todo el mundo tiene sus límites.
Entraron al abasto todavía riéndose. El lugar parecía un horno. Hacía tres veces más calor adentro que afuera. El Turco estaba en la caja, como siempre parco, malhumorado, el rostro brillante de sudor.
-¿Qué pasó con el ventilador, Turquito?
-Se dañó.
-Yo tengo un amigo que arregla esas cosas. Le voy a decir que pase por aquí.
La profesora echó un vistazo a los estantes, por no dejar. No había casi nada. Ni leche, ni azúcar. Había arroz pero carísimo, más del doble del precio regulado. Vaya especulador El Turco, pensó. ¿No iban a estar los precios por las nubes con gente como él? Un oligarca de cerro, como decían por ahí. Capitalista de cuerpo y alma.
Sacó del refrigerador dos frescolitas para luego dirigirse a la caja. Las pagó ella porque El Gocho, cosa rara, no cargaba un medio con él. Afuera se recostaron en un muro con los refrescos. Llevaba tiempo sin sentirse tan cansada. El dolor en los pies la mataba. Quizá estaba ya demasiado vieja para esos trotes, como le decía Luisa. Una revolucionaria activa con casi sesenta, ¿dónde más se veía eso?
-Luisa me dice que estoy loca por meterme en política. A cada rato me dice que estoy perdiendo el tiempo con el Consejo Comunal.
-Yo a veces pienso lo mismo. Porque el trabajo cansa y nadie agradece.
-Tú mismo lo has dicho Gocho: nadie agradece. ¿Y sabes lo que también cansa? El berrinche. Lo pensaba en casa de Yeceni. Que si me falta esto, que si me falta lo otro. Quieren que uno les haga todo. Eso sí: a la hora de ayudar, de contribuir con el consejo, todo el mundo se hace el loco. Nadie colabora con nada. Ni con trabajo ni con fondos. Más bien se ponen a ayudar al enemigo, como Yeceni.
La profesora terminó de beberse su refresco y arrugó la lata como si fuera un papel.
-¿Cuántas casas nos faltan ya, Gocho? -tiró la lata en el pipote.
-Sólo tres profesora.
-Vamos a darle -se levantó del murito.
Otra vez sacó el pañito del bolsillo para secarse el rostro. Se volvió a quitar la gorra y la detalló. Le señaló al Gocho los costados, donde había una mancha oscura de sudor que amenazaba con expandirse.