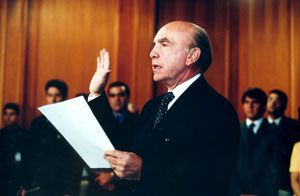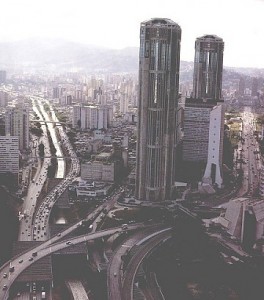Lunes, 18 de abril de 2011
En un artículo sobre la fecha de las primarias publicado el domingo en Tal Cual y Analítica, Alonso Moleiro nos da una muestra de buen criterio.
Moleiro hace merecidas críticas a la MUD:
Queda en el aire la desagradable impresión de que la fecha acordada guarda relación con un acuerdo político entre algunas de sus parcialidades con el objeto de detener el avance de un potencial adversario en la contienda…En lugar de proceder con la dosis de seriedad y de grandeza que todos esperábamos, pensando en el país completo, algunos políticos de la unidad democrática se empeñaron en seguirse comportando como los incorregibles profesionales de la intriga de la historia venezolana reciente, esos que, se supone, queremos dejar atrás para siempre, privilegiando exclusivamente los intereses de sus partidos.
Pero no deja que su indignación distorsione su visión:
Podríamos concederle a quien lo sostenga que el rango sigue siendo relativamente aceptable: la diferencia que pueda existir entre una consulta en diciembre y una en febrero no nos da argumentos suficientes para postular la tesis de suicidarnos en masa.
Y sobre la MUD:
La sola existencia de una instancia como la MUD es un haber que no tiene precio y que es necesario preservar con mucha madurez y criterio ciudadano. En torno a ella, sobre una secuencia de aciertos, se ha ido creando lentamente una especie de marco institucional que rinde tributo a la idea de la unidad nacional, punto de partida fundamental para la reconstrucción de este país….Es importante seguir valorando, pese a todo, el aporte hecho a la causa de la democracia por todos los dirigentes de la Mesa, incluyendo a los protagonistas de este desafortunado episodio.
Algo que yo valoro más que la inteligencia es el buen criterio, que requiere de inteligencia, pero también de un elemento añadido, sumamente difícil de definir.
La Real Academia Española da una definición muy escueta y pobre de “criterio” o lo que yo pienso que significa esta palabra. Mucho más cercano a lo que tengo en mente es la reflexión sobre “criterio político” que le escuché hace seis años a Fernando Henrique Cardoso en la conferencia anual Seymour Martin Lipset. Estas palabras de Cardoso fueron inspiradas en ideas de Isaiah Berlin:
[El criterio político] no sólo implica la capacidad de discernimiento para evadir los riesgos opuestos de idealismo impráctico y realismo poco inspirador, sino también la sabiduría práctica para aprehender el carácter de una situación particular o momento histórico, y aprovechar las oportunidades, o confrontar los desafíos que esta presenta. Es la capacidad de adentrarse en el remolino caótico de la vida y extraer lo importante, reconocer qué encaja con qué, qué brota de qué, y qué conduce a qué. Es un sentido para reconocer lo cualititativo más que lo cuantitativo, un capacidad probada para la síntesis más que el análisis. [Isaiah] Berlin incluso llega a comparar esta habilidad con el talento de grandes novelistas como Proust y Tolstoi, que son capaces de comunicar un sentido de directo conocimiento con la textura de la vida.
Esta idea no sólo llega cerca de definir esa cualidad casi inefable que es el buen criterio. También es una de las más bonitas y agudas reflexiones que he leído sobre el arte de la novela.