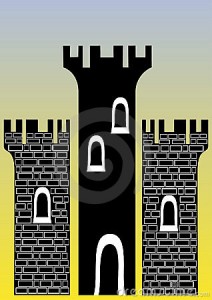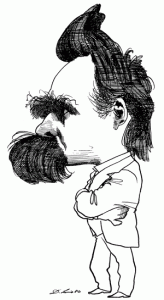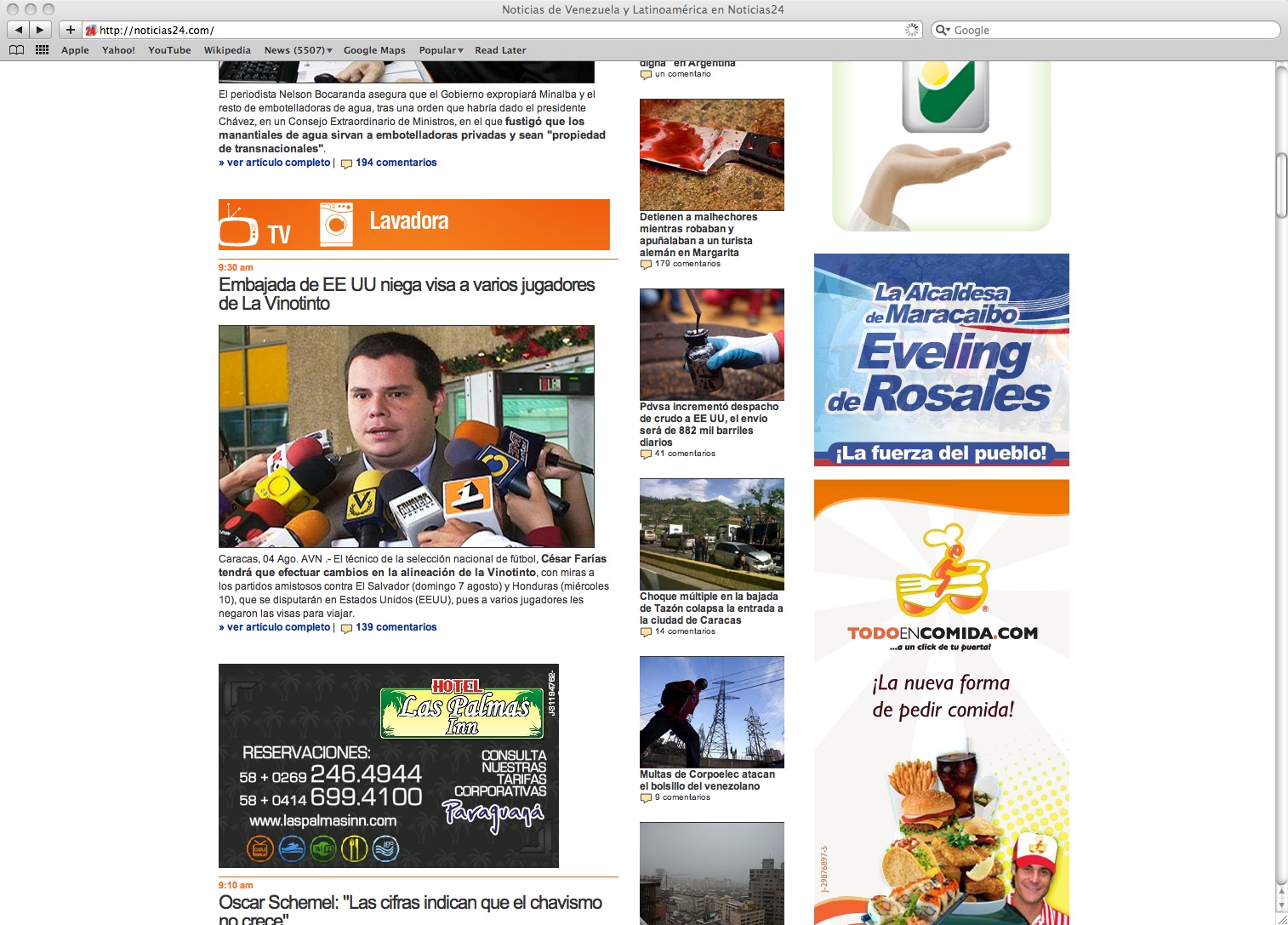Viernes, 23 de septiembre de 2011
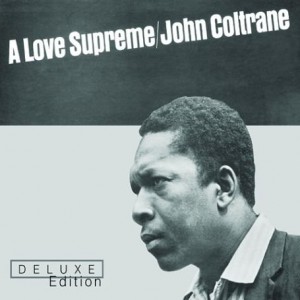 Dos temas que me apasionan: el jazz y el poder de las ideologías para aniquilar las capacidad de razonamiento de los seres humanos.
Dos temas que me apasionan: el jazz y el poder de las ideologías para aniquilar las capacidad de razonamiento de los seres humanos.
En su último artículo, Ibsen Martínez conecta estos dos temas mediante la figura de T. W. Adorno, que a mí siempre me ha producido el mismo desagrado que a él -aunque nunca he expresado este desagrado con tanto humor y elocuencia:
Hubo un tiempo en el que muchos intelectuales, en el trance de comentar –de hacer trizas, mejor dicho–una película de Hollywood en cualquier revista cultural subsidada por el estado burgués, neocolonial y lacayo, citaban invariablemente a un filósofo de lengua alemana llamado T.W. Adorno (1903-1969) , fundador –entre otros pensadores dedicados a la observación de los fenómenos culturales en la era de la masificación–, de una legendaria “Escuela de Frankfurt”. La “T” era inicial de Theodor; la “W”, de Wiesengrund.
Para irnos entendiendo y avanzar con buen ritmo, evocaré que, siendo yo apenas un prometedor y brillante mozalbete, ya acudía en mi auxilio una prodigiosa inteligencia analítica y , así, me bastó una lectura somera de un par de libros de Theodoro W. Adorno ( quien ha ingresado la posteridad, entre otras cosas, como un filósofo de la “musikología”, con “k”) para concluir que el tipo era un perfecto “comemierda” y me perdonan.
¿Porqué digo yo que T.W. Adorno fue un comemierda? Pues simplemente porque a T.W: Adorno no le gustaba el jazz.
Dicho así suena a pecado venial–“a T.W. Adorno no le gustaba el jazz”–; total nadie está obligado a que le guste el jazz. Pero hay que leer la ringlera de sofismas y simplezas de inspiración marxista que, para descalificar al jazz como una operación de apropiación mercantilista blanca de la cultura negra, hilvanó desmañadamente T.W. Adorno. Termina uno por mover la cabeza y deshauciarlo como eso que he dicho: un turbocomemierda.
Y más adelante:
Recuerdo que leí “Dissonanzen; Musik in der verwalteten Welt ”, seguido de su “Enleitung in die Musiksoziologie zwölf theoretische Vorlesungen” –las leí en castellano, está claro, ¡faltaría más! – durante una breve vacación en Mochima y que cuando hube terminado de leerlo(s), me serví un ron doble en las rocas – en esa época todavía bebía ron– y me puse a oir “A Love Supreme”, de John Coltrane y, la verdad, es que vacilando junto al mar los solos de Coltrane, de Elvin Jones, de Jimmy Garrison y del formidable pianista que fue McCoy Tyner, sentí una lástima infinita por el tal T.W.Adorno que se perdió un mundo de sonoridades por razones ideológicas.
A diferencia de Ibsen Martínez, nunca he sentido la más mínima necesidad de enfrentar esos textos de Adorno sobre el jazz.
Siempre me digo: “No me importa un pito lo que piense ese pobre infeliz, ni voy a perder el tiempo enfrentándome a sus ‘argumentos.’ Déjenlo cacarear por allá lejos mientras yo disfruto mis discos.”
Ibsen, sin embargo, prefirió emular a Cantinflas y lanzarle un “yo a usted ni lo ignoro.”