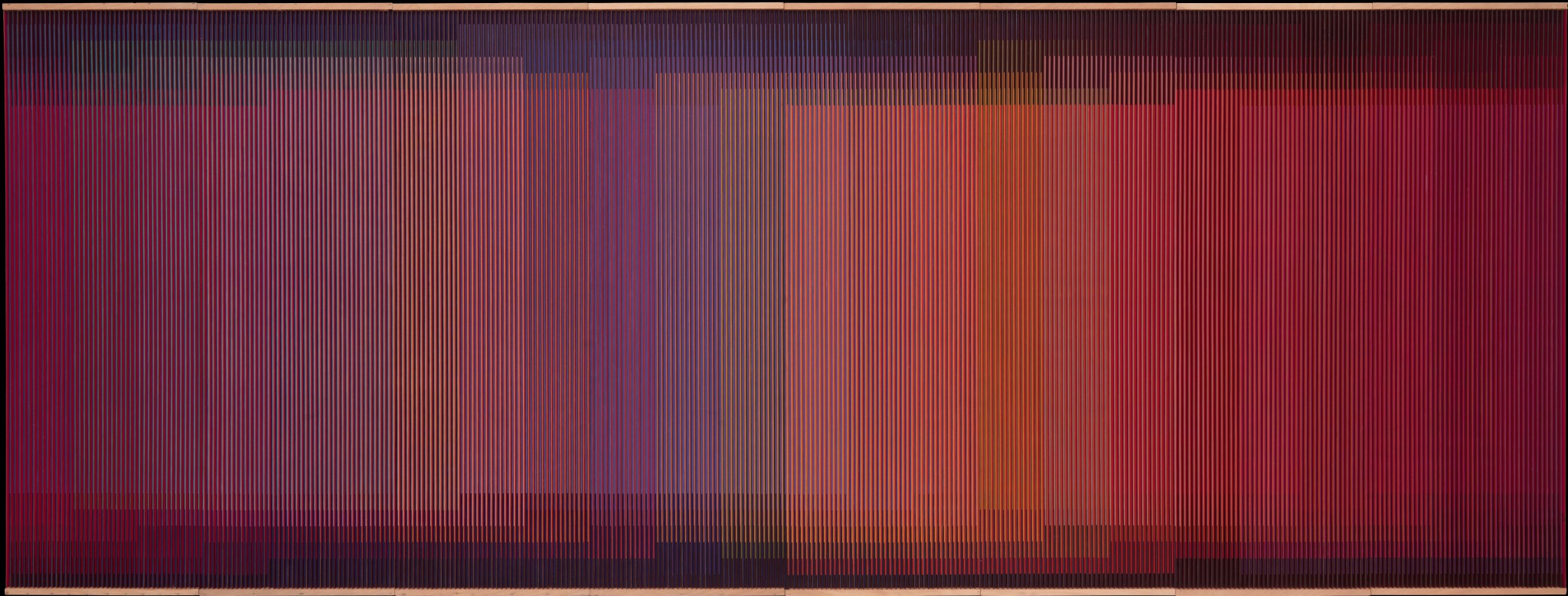Miércoles, 21 de septiembre de 2011
Autora: Mirtha Rivero
 Cuando era muchacha, ante cualquier cuento fingido, explicación rebuscada o excusa guabinosa, era usual que mi mamá –desconfiada- sonriera de medio lado y susurrara la sentencia: ¡el misterio de las tres torres!
Cuando era muchacha, ante cualquier cuento fingido, explicación rebuscada o excusa guabinosa, era usual que mi mamá –desconfiada- sonriera de medio lado y susurrara la sentencia: ¡el misterio de las tres torres!
Esas seis palabras, de inmediato, nos indicaban a mis hermanas y a mí, que quien había hablado antes ocultaba algo. Que no había sido claro ante preguntas tan simples y directas como: por qué llegas a esta hora; qué pasa con el boletín de calificaciones o cómo es eso de que el novio de fulana no la visita los fines de semana. Podía ser que quien hubiera echado el cuento fuera mi papá, una tía, una prima lejana, la vecina de dos pisos más arriba o cualquiera de nosotras. No importa. Al oír la frase –cáustica-, ya sabíamos que quien contaba escondía una cosa. Entendíamos que la historia enrevesada que se había armado por algún lado tenía unas costuras sueltas. Había algo encubierto, misterioso, y las más de las veces inapropiado o, cuando menos, inexacto.
Oíamos Las tres torres, y como reflejo pavloviano, en vez de salivar, desconfiábamos. A veces, hasta lástima sentíamos por el objeto de una sentencia tan definitiva.
La frase tiene su historia: alude a la cárcel (Las tres torres) que existió en Barquisimeto durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y al enigmático –y fatal- destino que envolvía a quien traspasara sus puertas. Preso que entraba a ese recinto, muy difícilmente salía. Misteriosamente, como por arte de magia o de los esbirros, los condenados desaparecían –literalmente- tras los muros gruesos, correosos y los espacios oscuros y de seguro malolientes.
De ahí, entonces, viene la frase que mi mamá y muchos de su generación utilizaban. De ahí, y también de la radionovela que con el nombre de El misterio de las tres torres se transmitió con mucho éxito durante la década de los cuarenta del siglo pasado (ya terminada la dictadura, por supuesto). La novela –comedia, se le decía en ese tiempo-, según contaban mi mamá y mi abuela, se ambientaba en la prisión gomecista y en cada capítulo daba cuenta de torturas, crímenes espantosos y de seres tenebrosos que venían del Más Allá.
De tanto oírla, la frase la hice mía, y entre mis amigas se ha convertido en una especie de código secreto para calificar algún cuento o personaje.
Tenía rato sin usarla, pero en las últimas semanas en más de una ocasión me ha provocado sacarla a relucir, pese a que me encuentre a miles de kilómetros de Venezuela y que mis interlocutores no sepan quién era Juan Vicente Gómez, mucho menos el nombre o la historia de una de sus prisiones. Y es que de un tiempo para acá, cada vez que llego a un sitio, independientemente de que me conozcan o no, apenas saben que soy venezolana, parece que a la gente se le dispara una tecla en el cerebro y, en automático, me hablan sobre un solo asunto. Lo hace un taxista, un mesero, la muchacha de la tintorería, la cajera de la revistería en donde compro la edición dominical de El País o el oftalmólogo a quien consulto por una molestia en los ojos.
La pregunta más reciente vino del odontólogo, quien al cabo de media hora de tenerme con la boca abierta, cuando ya había terminado y se quitaba los guantes, me lanzó:
-¿Qué onda con el Presidente de Venezuela? ¿Por fin, qué es lo que tiene? ¿en dónde?
Y yo, con la coartada de un cachete y media lengua dormidos por la anestesia, encogí los hombros y levanté las cejas. Por dentro, me dije:
-El misterio de Las tres torres.
Cortesía del suplemento Día D de 2001.
Share