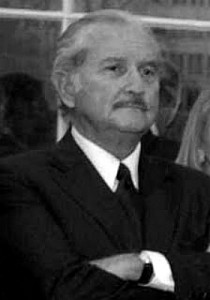Miércoles, 19 de mayo de 2010
 Reflexionando sobre el Quijote, Milan Kundera dice en La Cortina que Don Quijote está enamorado de Dulcinea. Sólo la ha visto de paso, o quizá nunca. Pero está enamorado sólo porque “se supone que los caballeros andantes deben estarlo.”
Reflexionando sobre el Quijote, Milan Kundera dice en La Cortina que Don Quijote está enamorado de Dulcinea. Sólo la ha visto de paso, o quizá nunca. Pero está enamorado sólo porque “se supone que los caballeros andantes deben estarlo.”
Esto lleva a Kundera a preguntarse qué es el amor. ¿Sólo la decisión de amar? ¿Una mera imitación?
No me interesa abordar ahora las preguntas de Kundera, pero sí el tema de la imitación. Todos tenemos héroes y todos imitamos, a veces de una manera tan infantil como la de Don Quijote, el comportamiento de nuestros héroes.
En mi adolescencia, por ejemplo, recuerdo haber imitado los gustos de mis héroes literarios. Si a varios de mis héroes no les gustaba un escritor en particular, yo descartaba a ese escritor, sin siquiera leerlo. Y a veces hasta podía hablar mal de él. Quizá no llegaba al extremo de Don Quijote, pero sí lo suficiente como para que, unos años después, me reconociera en sus locuras.
Uno de los rasgos más fuertes de la personalidad de Chávez -como bien lo ha señalado Enrique Krauze- es la veneración de héroes. Y en esta veneración Chávez llega a extremos demenciales (o quijotescos). Un ejemplo es su enemistad con Estados Unidos. Es verdad que en este anti-imperialismo hay una dosis de cálculo político, de manipulación, de maquiavelismo. Quizá, por qué no, hay una triza de razón.
Pero también hay mucho de imitación.
Después de todo, Chávez tiene en gran parte un enemigo imperial y poderoso porque “se supone que los revolucionarios de izquierda deben tenerlo.”


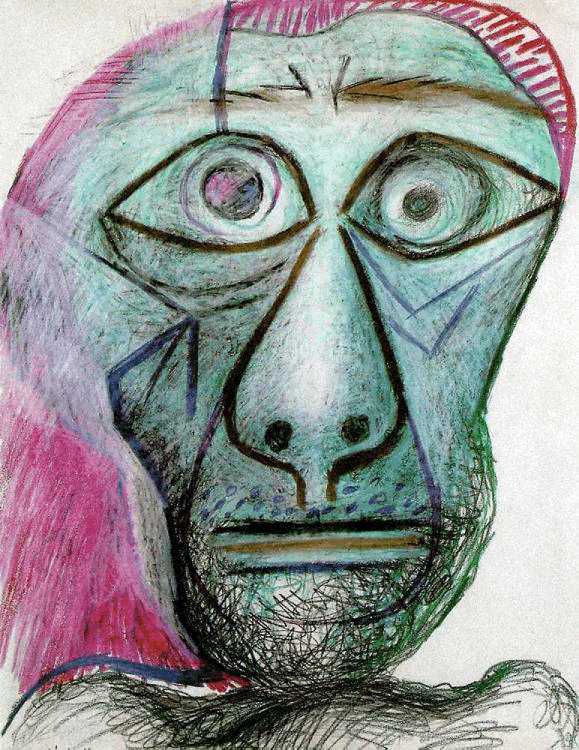
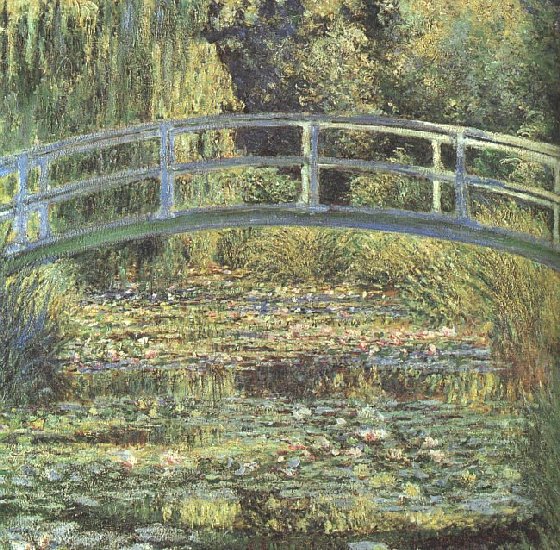


 En un artículo publicado en Prodavinci, que motivó la más apasionada discusión y el mayor número de comentarios que hasta ahora he visto en el portal, el guitarrista y compositor Aquiles Báez se hace las siguientes preguntas: ¿Por qué la música venezolana no es conocida en el exterior? ¿Por qué, a diferencia de muchos otros países, Venezuela no ha logrado proyectar su música más allá de sus fronteras? Aquiles comienza refutando respuestas perezosas, pero comunes, a estas preguntas. ¿Que no es bailable? “Parte de nuestro repertorio sí es bailable,” recuerda. ¿Que no es comercial? “Tenemos música que pudiese entrar en esta categoría.” ¿Que es muy complicada? “El flamenco, la salsa y la música árabe también son complicadas, y tienen un público internacional.” Para Aquiles el problema no reside en la música en sí misma, que es muy buena, sino en el hecho que la música venezolana no es apreciada por los venezolanos. El problema, dice Báez, es que “no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos.”
En un artículo publicado en Prodavinci, que motivó la más apasionada discusión y el mayor número de comentarios que hasta ahora he visto en el portal, el guitarrista y compositor Aquiles Báez se hace las siguientes preguntas: ¿Por qué la música venezolana no es conocida en el exterior? ¿Por qué, a diferencia de muchos otros países, Venezuela no ha logrado proyectar su música más allá de sus fronteras? Aquiles comienza refutando respuestas perezosas, pero comunes, a estas preguntas. ¿Que no es bailable? “Parte de nuestro repertorio sí es bailable,” recuerda. ¿Que no es comercial? “Tenemos música que pudiese entrar en esta categoría.” ¿Que es muy complicada? “El flamenco, la salsa y la música árabe también son complicadas, y tienen un público internacional.” Para Aquiles el problema no reside en la música en sí misma, que es muy buena, sino en el hecho que la música venezolana no es apreciada por los venezolanos. El problema, dice Báez, es que “no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos.”