Miércoles, 31 de marzo de 2010
 En un artículo publicado en Prodavinci, que motivó la más apasionada discusión y el mayor número de comentarios que hasta ahora he visto en el portal, el guitarrista y compositor Aquiles Báez se hace las siguientes preguntas: ¿Por qué la música venezolana no es conocida en el exterior? ¿Por qué, a diferencia de muchos otros países, Venezuela no ha logrado proyectar su música más allá de sus fronteras? Aquiles comienza refutando respuestas perezosas, pero comunes, a estas preguntas. ¿Que no es bailable? “Parte de nuestro repertorio sí es bailable,” recuerda. ¿Que no es comercial? “Tenemos música que pudiese entrar en esta categoría.” ¿Que es muy complicada? “El flamenco, la salsa y la música árabe también son complicadas, y tienen un público internacional.” Para Aquiles el problema no reside en la música en sí misma, que es muy buena, sino en el hecho que la música venezolana no es apreciada por los venezolanos. El problema, dice Báez, es que “no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos.”
En un artículo publicado en Prodavinci, que motivó la más apasionada discusión y el mayor número de comentarios que hasta ahora he visto en el portal, el guitarrista y compositor Aquiles Báez se hace las siguientes preguntas: ¿Por qué la música venezolana no es conocida en el exterior? ¿Por qué, a diferencia de muchos otros países, Venezuela no ha logrado proyectar su música más allá de sus fronteras? Aquiles comienza refutando respuestas perezosas, pero comunes, a estas preguntas. ¿Que no es bailable? “Parte de nuestro repertorio sí es bailable,” recuerda. ¿Que no es comercial? “Tenemos música que pudiese entrar en esta categoría.” ¿Que es muy complicada? “El flamenco, la salsa y la música árabe también son complicadas, y tienen un público internacional.” Para Aquiles el problema no reside en la música en sí misma, que es muy buena, sino en el hecho que la música venezolana no es apreciada por los venezolanos. El problema, dice Báez, es que “no nos sentimos orgullosos de lo que tenemos.”
Aquiles atribuye a la ignorancia la lamentable falta de orgullo en grupos o géneros musicales como los diferentes joropos y valses, las gaitas, el merengue caraqueño, el bambuco, el tamunangue, el calipso y el galerón, punto difícil de rebatir. Pero luego Aquiles dice que el desconocimiento de estos géneros, en conjunto con una fuerte susceptibilidad a la música en inglés, es, en el fondo, un desconocimiento de nuestra identidad: una desviación de lo que somos. Luego critica a los medios venezolanos por obsesionarse con la salud psiquiátrica de una cantante inglesa de pop y no haber siquiera informado sobre la muerte de Otilio Galíndez, uno de los más grandes compositores venezolanos de música popular. “¿Dónde nos desviamos?” se pregunta. “¿De dónde salió esa cruzada loca que nos hizo negar nuestra música?”
Enmarcando su argumento en un contexto histórico, Aquiles habla de una época de oro, que duró hasta los años 50, que se caracterizó por una preponderancia de la música nacional en la radio. Pero dice que luego comenzó a producirse una importante transformación. Los venezolanos comenzamos a consumir música en inglés, transformándonos en algo “que no somos” y desconociendo lo que “sí somos.” “La radio,” nos dice, “pasó de ser una referencia de los artistas venezolanos a un vehículo de transculturación masiva.” Dice que en los años ochenta hubo un boom del pop nacional, del que surgieron muchos artistas de calidad que abrieron puertas a mercados internacionales, pero opina que estos grupos fallaron por no tener una marca ligada a nuestra identidad nacional.
Ciertamente, el argumento de Aquiles contiene puntos válidos, si se les extrae con pinzas de su aspecto más controversial. Que muchos venezolanos, al igual que muchos colombianos, brasileros, estadounidenses y argentinos, desconocen los ricos géneros y tradiciones musicales que han surgido en su país a lo largo de su historia y territorio, es una verdad como un templo. También lo es que muchos venezolanos apreciarían más y mejor esta música si hicieran un esfuerzo mayor por conocerla. Y lo es que los medios privilegian más los avatares psicológicos de Susan Boyle y Britney Spears que el legado de artistas como Otilio Galíndez, una crítica, por cierto, que no sólo deber ser dirigida a Venezuela, sino a todos los países donde artistas de alto vuelo son desplazados en los medios por músicos más populares, pero de menor calibre. Es decir: todos. Lo que me crispa del argumento de Aquiles no son estas agudas observaciones, que comparto plenamente, sino la manera como las liga al difuso y muy complejo concepto de identidad nacional.
Al principio de su artículo – y en un segundo artículo titulado “Abuelito dime tú”- Aquiles demuestra entender cabalmente la complejidad de este concepto. Paseándonos por la historia y las diferentes regiones del país, describe maravillosamente la diversidad y el pluralismo de la música venezolana, amalgama en la que se funden la música española, africana, indígena, árabe, holandesa e inglesa, entre otras. Implícitamente, Aquiles admite que nuestra identidad musical no es una cosa estática sino un proceso que se va transformando y enriqueciendo con las más dispares influencias internas y externas, encarando, incorporando y devorando sin ningún complejo cualquier tipo de música, venga de donde venga. Pero luego, cuando habla de la influencia de la música del norte, Aquiles transforma de un plumazo este admirable concepto de identidad en algo puro, estático, impermeable, que, en vez de recibir abiertamente cualquier tipo de influencia, se resguarda y amuralla, insegura de su propia fortaleza y temerosa de ser contaminada o socavada por odiosos agente externos. El intercambio cultural deja de ser parte de lo que “somos” para ser visto como una negación y desviación de nuestra identidad nacional.
Esta contradicción, claro, es muy común, porque pocos conceptos son tan elusivos como el de identidad colectiva. Y es elusivo por una simple razón. Cada hombre pertenece a muchas colectividades, a las que, dependiendo de un conjunto de variables, se vincula con mayor o menor fuerza. Esa pertenencia a diferentes colectividades -heterosexual, escritor, liberal, inmigrante, venezolano, caraqueño, clase media, demócrata, agnóstico, latinoamericano, residente de Estados Unidos, en mi caso-, al mismo tiempo que nos acerca y funde con ciertos sectores, nos aleja o diferencia de otros de los que también formamos parte. La identidad de una persona no es estática, sino una masa viva, amorfa, cambiante, compleja y siempre única donde se combinan circunstancias que heredamos o nos son impuestas, y acciones libres con las que confirmamos, rechazamos o atenuamos lo heredado o recibido a través de la familia, el lugar de nacimiento, la educación, etcétera. Las identidades colectivas -y sobre todo la nacional- anulan mediante una simplificación o reducción arbitraria muchas de esas importantes diferencias y matices de la identidad de cada persona, y privilegian una o un grupo reducido de características comunes, suprimiendo o relegando a un segundo plano todas las demás.
Denunciando supuestas “desviaciones” de nuestra identidad, Aquiles olvida el margen considerable que siempre ha tenido cada ciudadano de cualquier país a lo largo de la historia para diferenciarse del colectivo nacional sin dejar de ser parte de él. Porque una cosa es desconocer esos bellos e importantes géneros y tradiciones musicales que Aquiles tan admirablemente promueve con su pluma y su guitarra. Y otra cosa es ligar y reducir la identidad colectiva del venezolano (ese engañoso “lo que somos”) a un conjunto determinado de géneros, subestimando el poder (y el derecho) de cada individuo a cambiar, moldear, renovar o diversificar su cultura y aboliendo diferencias, matices y tradiciones de miles de venezolanos que, a diferencia de Aquiles, no crecieron tocando joropos, gaitas o merengues, o que, después de haber crecido con esa música, decidieron libremente, en razón de sus criterios estéticos, sensibilidad y gustos íntimos, rechazar, atenuar o transcender esa herencia musical, como quizá lo habrá hecho algún neoyorquino que se “desvió” de “lo que era” para adoptar como suya música creada en nuestro territorio. En realidad la valiente decisión de fundirse con géneros musicales de otros países no refleja una desviación, una transculturación, ni mucho menos una negación de la identidad, sino más bien un profundo amor y respeto que trasciende, o hace irrelevantes, las fronteras nacionales, o que privilegia por encima de una gaseosa identidad colectiva nacional otros factores más importantes.
Entre estos factores está, claro, el arte en sí mismo, cuyo poder sobre nosotros no está determinado por delimitaciones geográficas o por líneas que, a veces de una manera muy arbitraria, separan a colectividades en nacionalidades ignorando sus fuertes denominadores comunes. Cada hombre tiene la irrestricta obligación de guiar sus gustos artísticos con plena libertad, acogiendo la música, las novelas, las pinturas o las poesías que lo conmueven y deslumbran, así éstas no compatibilicen con las tradiciones, historia, lengua y costumbres del lugar donde por azar le tocó nacer.
Cuando escuchó a Beethoven, Duke Ellington, Debussy o Antonio Lauro, o leo a Cervantes, Chéjov, Flaubert, Saul Bellow o Carpentier o veo las pinturas de Vermeer, Ingres, Reverón, Gauguin o Hans Holbein, o leo los poemas de Whitman, Baudelaire, Vallejo o Rafael Cadenas, lo que más me conmueve y admiro son el poder de persuasión o la autenticidad moral, la alegría rítmica o las innovaciones armónicas, la soberbia arquitectura o la sutileza de análisis, la economía de medios o la transparencia y expresividad del lenguaje, todos elementos universales de cualquier obra de arte. El sabor local -los denominadores comunes que resultan de hablar la misma lengua, haber nacido y vivido en el mismo territorio, afrontar problemas comunes y practicar la misma religión y costumbres- puede tener también, por qué no, una fuerza magnética e enriquecedora. Pero ese sabor local es un factor entre muchos (el exotismo es otro), lo cual explica porqué muchos de los grandes artistas que ha dado la humanidad incorporaron en su panteón personal a más artistas extranjeros que nacionales. No es una casualidad, como dice Kundera, que ningún francés haya entendido a Rabelais tan bien como Bakhtin, que era ruso, o que ningún ruso haya escrito ensayos tan penetrantes sobre Dostoievski como André Gide. Ni tampoco es casual que tanto Faulkner como Borges hayan sido valorados primero en Europa que en sus respectivos países, pequeña anécdota, por cierto, que choca con la tesis de Aquiles de que los artistas no pueden resonar internacionalmente si no son primero valorados en sus propios países.
Impulsar a través del Estado y el sector privado a los mejores talentos de la nación es una tarea indispensable de la elite política y económica de cualquier país. También lo es promover y patrocinar las ricas y viejas tradiciones que las libertades del mercado y la democracia, que privilegian el gusto de la mayoría sobre la calidad, y la moda sobre el mérito, pocas veces premian o reconocen. Pero uno puede apoyar fuertemente este tipo de promoción y al mismo tiempo rechazar los regaños de Aquiles por supuestas “desviaciones” o “negaciones” de una difusa identidad colectiva, regaños que, estoy casi seguro, son sólo una torpe manera de ventilar su indignación por las injusticias del mercado, pero que, tomados por sí solos, contienen una concepción inamovible y hermética de la cultura y la identidad que, como Aquiles bien sabe (y su música atestigua), no tiene ningún sustento histórico y subestima tanto la fortaleza de las tradiciones como el efecto enriquecedor y renovador que tiene en ellas el libre cotejo con todas las culturas. No me extrañaría que en el siglo XVII, cuando los españoles comenzaron a traer masivamente esclavos negros a nuestro territorio, un reconocido y querido músico, de esos que escuchan todo tipo de música y están siempre dispuestos a incorporar las más diversas influencias en su propias composiciones, también haya caído en la trampa del proteccionismo y denunciado la influencia de las tradiciones africanas en la cultura local como una desviación o negación de la identidad.
Texto relacionado del autor:
Share
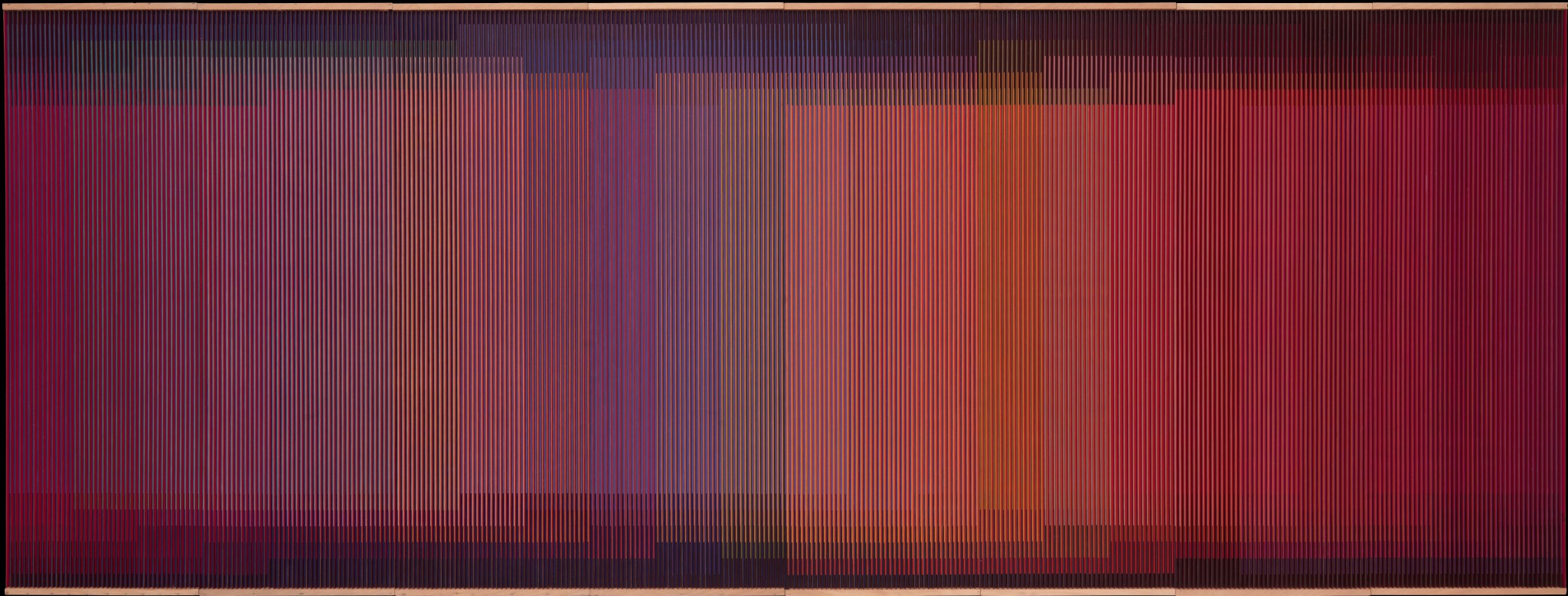
Pingback: El sofá de PDVSA | Alejandro Tarre