Lunes, 1 de septiembre de 2008
Desde hace ya tiempo, las películas de Woody Allen me han parecido bastante flojas. Me da la impresión de que su asombrosa productividad, en vez de ayudarlo, lo ha perjudicado como creador. Sus películas se han convertido en una rutina, productos que saca cada año con la falta de ambición y locura de quien redacta noticias cada día. Apenas uno no sale del cine, los personajes y la trama comienzan a desvanecerse de la memoria o a confundirse con los de sus otras películas.
Pero, pese a este declive, las películas de Woody Allen siguen siendo para mí una tradición anual. Por más que me irriten algunos diálogos, y que advierta lugares comunes, estereotipos y frivolidades, sigo disfrutando cada película lo suficiente como para ver la próxima. He crecido con las películas de Woody Allen y mi gusto por él quizá es –como decía Forster de Austen– un “asunto familiar.” Pero lo bueno es que esta lealtad familiar a veces es premiada con personajes o escenas conmovedoras que me hacen entender porque alguna vez me convertí en su admirador.
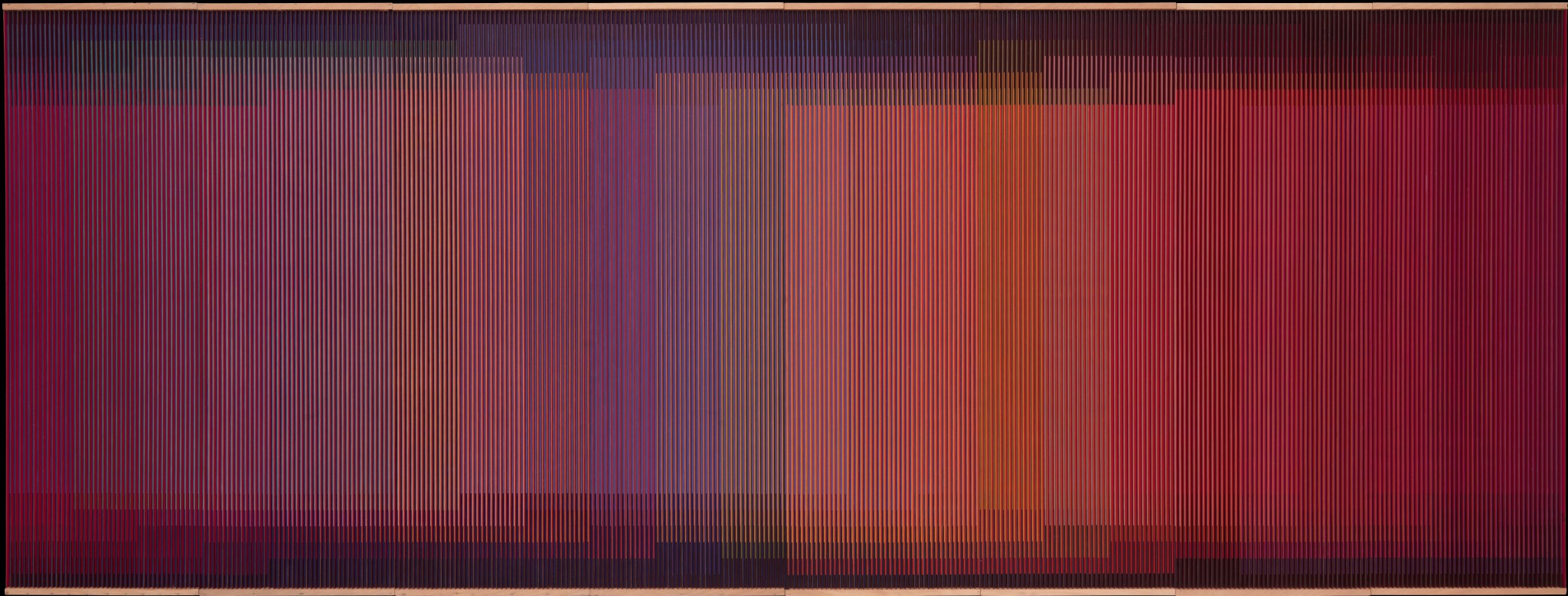
 El pasado 9 de junio un grupo de más de 20 mil personas (el gobierno de Bolivia se jacta de que fueron 80 mil) se congregó en la embajada de Estados Unidos en La Paz que preside Philip Goldberg. La protesta no fue pacífica. Los manifestantes, la mayoría movilizados desde la ciudad vecina de El Alto, agredían con palos, piedras, petardos y cachorros de dinamita a los funcionarios policiales que protegían la embajada, y gritaban consignas como “fuera yanquis” y “Goldberg, ¡queremos tu cabeza!” La violencia llegó a un punto en el que amenazaba con desbordarse y el jefe de la policía se vio obligado a dispersar la manifestación con gases lacrimógenos. Al final, no hubo muertos, pero sí una docena de heridos de lado y lado.
El pasado 9 de junio un grupo de más de 20 mil personas (el gobierno de Bolivia se jacta de que fueron 80 mil) se congregó en la embajada de Estados Unidos en La Paz que preside Philip Goldberg. La protesta no fue pacífica. Los manifestantes, la mayoría movilizados desde la ciudad vecina de El Alto, agredían con palos, piedras, petardos y cachorros de dinamita a los funcionarios policiales que protegían la embajada, y gritaban consignas como “fuera yanquis” y “Goldberg, ¡queremos tu cabeza!” La violencia llegó a un punto en el que amenazaba con desbordarse y el jefe de la policía se vio obligado a dispersar la manifestación con gases lacrimógenos. Al final, no hubo muertos, pero sí una docena de heridos de lado y lado.