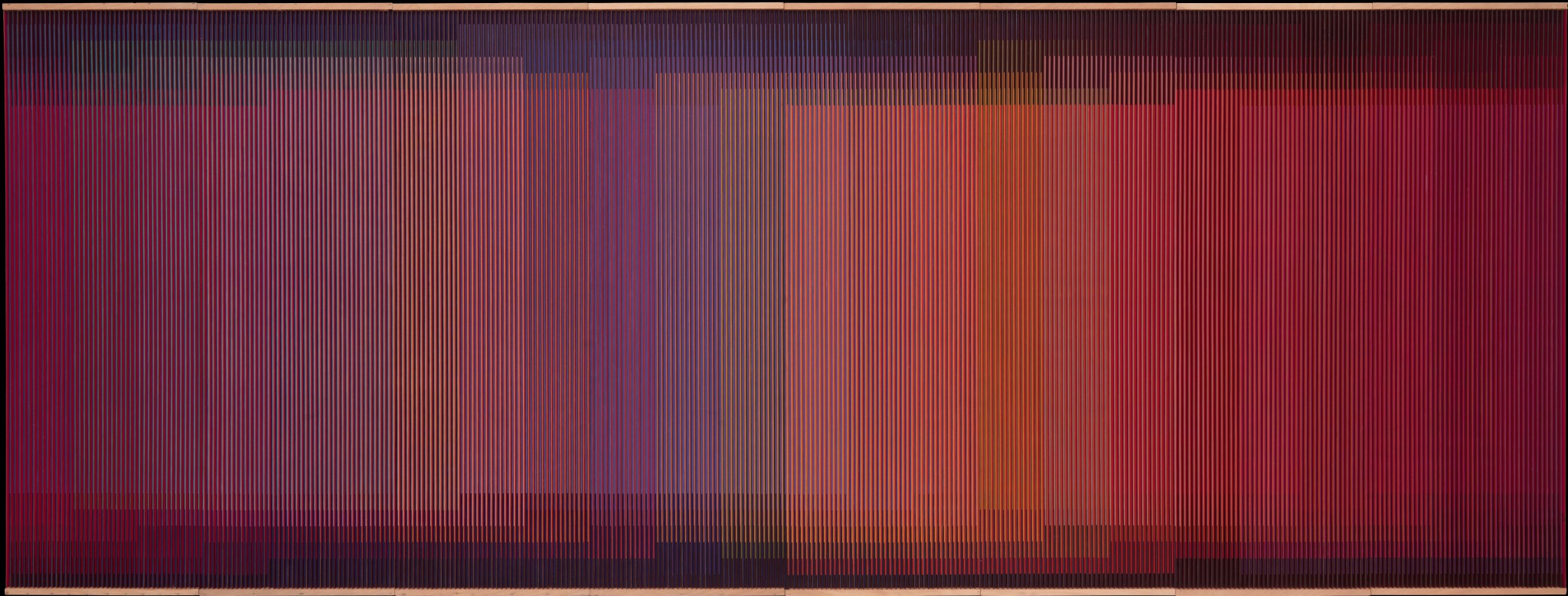Miércoles, 16 de julio de 2008
 El pasado 9 de junio un grupo de más de 20 mil personas (el gobierno de Bolivia se jacta de que fueron 80 mil) se congregó en la embajada de Estados Unidos en La Paz que preside Philip Goldberg. La protesta no fue pacífica. Los manifestantes, la mayoría movilizados desde la ciudad vecina de El Alto, agredían con palos, piedras, petardos y cachorros de dinamita a los funcionarios policiales que protegían la embajada, y gritaban consignas como “fuera yanquis” y “Goldberg, ¡queremos tu cabeza!” La violencia llegó a un punto en el que amenazaba con desbordarse y el jefe de la policía se vio obligado a dispersar la manifestación con gases lacrimógenos. Al final, no hubo muertos, pero sí una docena de heridos de lado y lado.
El pasado 9 de junio un grupo de más de 20 mil personas (el gobierno de Bolivia se jacta de que fueron 80 mil) se congregó en la embajada de Estados Unidos en La Paz que preside Philip Goldberg. La protesta no fue pacífica. Los manifestantes, la mayoría movilizados desde la ciudad vecina de El Alto, agredían con palos, piedras, petardos y cachorros de dinamita a los funcionarios policiales que protegían la embajada, y gritaban consignas como “fuera yanquis” y “Goldberg, ¡queremos tu cabeza!” La violencia llegó a un punto en el que amenazaba con desbordarse y el jefe de la policía se vio obligado a dispersar la manifestación con gases lacrimógenos. Al final, no hubo muertos, pero sí una docena de heridos de lado y lado.
Poco después de la manifestación el concejal Roberto de la Cruz, organizador de la manifestación y líder prominente de El Alto que tiene una relación clientelar con el gobierno, anunció que la manifestación no terminaba allí: volverían a protestar en la embajada hasta expulsar al “embajador genocida.” Otro líder notorio de El Alto, Edgar Patana, señaló que era un insulto que Estados Unidos izara su bandera en tierra boliviana, y que, hasta que no la bajaran, sus amigotes y él asediarían la embajada norteamericana. Ambos dirigentes dieron a los medios un mensaje claro y rotundo: o expulsaban a Goldberg o quemaban la embajada del país –esto no lo dijeron– que provee la mayor asistencia económica y social a Bolivia.
¿Qué azuzó los instintos más primitivos y salvajes de De la Cruz, Patana y otro miles de manifestantes? La razón que motivó la protesta fue el asilo político que una corte judicial en Estados Unidos le otorgó al ex ministro del Interior, Carlos Sánchez Berzaín, quien es acusado en Bolivia de utilizar la fuerza armada para reprimir las manifestaciones violentas de octubre de 2003 en las que hubo aproximadamente 60 muertos y 400 heridos. En la visión de los manifestantes, el ex ministro y el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada –que, como Sánchez Berzaín, renunció a su cargo y huyó a Estados Unidos durante ese “octubre negro”– son los principales autores de la masacre. Ninguno de los dos merece asilo político en ningún país, menos en el imperio estadounidense.
El presidente Evo Morales se puso claramente del lado de los manifestantes. El día después de la protesta el gobierno convocó al embajador Goldberg no para excusarse por lo ocurrido, y darle garantías de protección, sino para pedirle explicaciones sobre el asilo concedido al ex ministro. Cuando el diplomático explicó lo que ya había explicado, es decir, que la decisión provenía de una corte independiente de su país, el gobierno declaró la respuesta no satisfactoria. Simultáneamente, varios funcionarios cuestionaron la labor del jefe de la policía que dio la orden de dispersar con gases lacrimógenos la manifestación, incluyendo el ministro de Gobierno Alfredo Rada. Y poco después de estas críticas el jefe de la policía fue destituido, lo cual, en parte, hizo que Washington llamara a consultas a su embajador.
Algunos intelectuales bolivianos dicen que la manifestación fue orquestada por el gobierno con motivos electorales. En primer lugar, señalan que la decisión de otorgar el asilo a Sánchez Berzaín se tomó hace seis meses, y durante ese período, el gobierno no ha movido un dedo para pelear la decisión. Otro dato revelador, dicen, es que, para el momento de la manifestación, el gobierno ¡no había hecho siquiera un pedido de extradición a Estados Unidos! Esto, claro, no es prueba suficiente de que el gobierno montó la protesta con miras al referendo revocatorio de agosto. Pero considerando que en los últimos años Morales ha creado y financiado “movimientos sociales” que son transportados en autobuses por Bolivia para intimidar e incluso perpetrar actos violentos, esta tesis de la oposición no puede descartarse.
Esta agresión no es la única prueba de la extrema hostilidad que confrontan los estadounidenses en Bolivia. Otra prueba es la reciente expulsión de algunos funcionarios de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), quienes se vieron obligados a abandonar sus oficinas en Chapare ante las amenazas de cocaleros que, como el presidente Morales, los acusan –sin presentar pruebas convincentes, por supuesto– de conspirar para derrocar el gobierno. Evo elogió la acción. Y otra prueba es la manifestación que lideró Roberto de la Cruz el 4 de julio, en la que el dirigente declaró que los bolivianos no podían permitir que los norteamericanos festejaran su independencia en Bolivia. “Son el primer país terrorista del mundo,” dijo.
Que estos incidentes tienen un trasfondo racista y discriminatorio es indudable. Para confirmarlo sólo basta sustituir en alguna de las consignas y declaraciones la palabra “yanqui” o “gringo” por “hispano,” “negro” o “indio,” o transponer estos incidentes a otros países. Lo irónico es que en las últimas semanas Evo Morales ha justificadamente criticado las nuevas leyes de inmigración de la Unión Europea, que calificó de inaceptables. Me pregunto que diría Evo si una turba liderada por dirigentes con vínculos clientelares al gobierno de Italia o Francia se concentrara en las afueras de la embajada de Bolivia en París o Roma para decir “¡fuera bolivianos!” o para exigir que no se dejara a los inmigrantes o diplomáticos sudamericanos en Europa celebrar su fecha de independencia o izar su bandera. Me pregunto que dirían los gobiernos de Brasil, Chile y México (por no decir Venezuela, Nicaragua y Ecuador) si ello llegara a ocurrir. Creo que no callarían como callaron con el incidente de la embajada norteamericana.
Una de las batallas que ha librado el gobierno de Morales es la de la lucha contra el racismo. Pero racista no es sólo el que discrimina a las poblaciones indígenas. Racista es alguien que ve el mundo como un mosaico de grupos o tribus que los define no, siquiera, una filosofía o una concepción de la sociedad, sino un color de piel, unas raíces geográficas, un linaje. Racista es alguien que simplifica hasta la caricatura la calidoscópica identidad de las personas para así poder agruparlas y luego atacar el grupo. Racista es alguien que, habiendo ya puesto estas etiquetas, habiendo ya contrastado a estas personas con otros grupos también supuestamente naturales, decide eternizar estas diferencias transformando este choque –que en el fondo es de poder, de intereses– en algo ineludible. En este sentido la hostilidad hacia los estadounidenses en Bolivia –apoyada tácita o explícitamente por Morales– tiene tintes racistas.
¿Tienen razón los manifestantes en protestar la decisión de la corte estadounidense de otorgar asilo político a Sánchez Berzaín? Uno podría decir que, si no existe una petición formal de extradición, Estados Unidos no puede unilateralmente extraditarlo. Uno también podría decir que, dado que es prácticamente imposible que el ex ministro sea juzgado imparcialmente en su país, donde las instituciones han sido coartadas por el gobierno, la decisión de otorgar el asilo no es del todo irracional. Pero elevar a estas alturas el debate no hace falta, porque el asunto de fondo es que, independientemente de la culpabilidad o inocencia de Sánchez Berzaín, los gobiernos de la región no pueden orquestar o apoyar acciones violentas contra las embajadas de los países con los que tienen relaciones diplomáticas, pero no buenas relaciones. Eso es, simple y llanamente, una violación flagrante a la Convención de Viena.
Hace unas semanas el académico boliviano Eduardo Gamarra, un pugnaz crítico de la política antidrogas de Estados Unidos en América Latina, escribió en The Miami Herald que el silencio y la pasividad de Washington a estos constantes insultos y agresiones del gobierno de Bolivia no son siquiera dignos de ser llamados una “política,” y que la administración Bush debería analizar mejor sus opciones para responder a este tipo de incidentes. El artículo me hizo sonreír, porque jamás imaginé posible que alguien como Gamarra le pidiera a Bush ¡que endureciera su política! Me hizo recordar al Malraux que, desconcertado por la época que le tocó vivir, dijo que a veces la derecha no es la derecha, la izquierda no es la izquierda, y el centro no está en el medio.
En lo particular, pienso que, desde que Thomas Shannon tomó las riendas de la política hemisférica en el Departamento de Estado, la estrategia de no-confrontación con países como Venezuela y Bolivia ha sido acertada. Pero si analistas como Gamarra están reclamando una política más agresiva y contundente por parte de Washington, no quiero imaginar que pasará cuando Shannon ceda su mando a una mente menos sofisticada y más beligerante, uno de esos hijos de la Guerra Fría que todavía abundan en el Departamento de Estado. Estoy seguro que la reacción a incidentes como el de la embajada no será tan pasiva y mesurada.
Share