Lunes, 19 de marzo de 2009
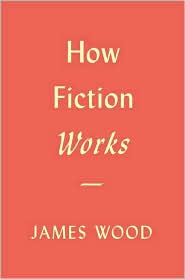 En el prólogo de Los mecanismos de la ficción (Farrar, Straus & Giroux, 2008) James Wood anuncia que su libro busca responder algunas de las preguntas esenciales sobre el arte de la ficción. ¿Qué tan real es el realismo? ¿Cómo definir una buena metáfora? ¿Qué es un personaje? ¿Cómo reconocemos un uso brillante del detalle en la ficción? ¿Qué es el punto de vista y cómo funciona? ¿Por qué la ficción nos conmueve? Wood dice que su intención es dar respuestas prácticas a estas preguntas; es decir, hacer preguntas de crítico y ofrecer respuestas de escritor. Su tono es humilde y autodespectivo, pero se trata meramente de buenos modales. El libro entraña una clara ambición de competir con los clásicos sobre el tema.
En el prólogo de Los mecanismos de la ficción (Farrar, Straus & Giroux, 2008) James Wood anuncia que su libro busca responder algunas de las preguntas esenciales sobre el arte de la ficción. ¿Qué tan real es el realismo? ¿Cómo definir una buena metáfora? ¿Qué es un personaje? ¿Cómo reconocemos un uso brillante del detalle en la ficción? ¿Qué es el punto de vista y cómo funciona? ¿Por qué la ficción nos conmueve? Wood dice que su intención es dar respuestas prácticas a estas preguntas; es decir, hacer preguntas de crítico y ofrecer respuestas de escritor. Su tono es humilde y autodespectivo, pero se trata meramente de buenos modales. El libro entraña una clara ambición de competir con los clásicos sobre el tema.
Wood es un magnífico crítico literario, al que siempre leo con placer, incluso cuando no he leído los libros que reseña. Sus fuertes ya han sido notados por muchos: su elocuencia y manejo del lenguaje (Wood con frecuencia es mejor escritor que los objetos de sus críticas), su inmensa capacidad analítica, su aguda sensibilidad y sus amplias y cuidadosas lecturas. Pero un fuerte menos señalado es como en sus ensayos reina el sentido común. Wood rara vez cae en malabarismos intelectuales o rara vez le achata las esquinas a los textos que reseña para que encajen con ideas preconcebidas.
Los mecanismos de la ficción consiste en diez capítulos, en los que Wood trata los temas planteados en las preguntas del prólogo (punto de vista, caracterización, uso del detalle, diálogo, etc). Cada capítulo está dividido en pequeñas secciones, cuyo largo puede ser un párrafo o varias páginas. Esta división es útil, porque le permite hacer largas digresiones e incluir ejemplos para ilustrar detalladamente sus argumentos. Wood establece esta dinámica desde el primer capítulo, cuando da un ejemplo del uso del estilo indirecto libre en Lo que Maisie sabía, de Henry James. Wood nos muestra cómo dentro de una sección o párrafo, e incluso dentro de una oración, el narrador se puede acercar y alejar de la mente de sus personajes; cómo con una palabra –un simple adjetivo, un adverbio– la voz del narrador se disuelve en la del personaje para luego, casi enseguida, volver a independizarse, mostrándonos de esa manera diferentes perspectivas, puntos de vistas y niveles de realidad.
Durante el resto del libro, Wood utiliza muchos ejemplos de su panteón personal –que incluye a James, Chéjov, Tolstoi, Austen, Bellow y sobretodo Flaubert– para ir poco a poco develando su filosofía de la novela. Los ejemplos muchas veces son positivos: textos que Wood cita con aprobación. Pero también, con frecuencia, Wood fortalece o esclarece una idea con críticas. Estas críticas a veces son pequeñas e incisivas, como cuando critica un mal uso del estilo indirecto libre en Terrorista de John Updike. Y a veces son ambiciosas y provocadoras, como cuando ataca la falsa división de tipos de personajes que hace E.M. Forster en Aspectos de la novela.
Esta sección sobre personajes ficticios y caracterización es una de las más interesantes del libro. Allí Wood nos dice que hay personajes unidimensionales, de los que no sabemos mucho ni tenemos mucha información (flat es el término despectivo que usa Forster), que pueden dejar en el lector una impresión tan viva como la que dejan personajes más “completos” y “redondeados” como Emma Bovary, Raskolnikov o Anna Karenina. Es decir, el personaje “con cuerpo” de las grandes novelas del siglo XIX no es necesariamente el personaje modelo. Más que la solidez del personaje (una solidez que nunca va a ser completa), lo importante para Wood es la sutileza del análisis. Y esta sutileza de análisis se puede lograr con unas cuantas pinceladas, lo que explica que algunos personajes de cuentos cortos, o con apariciones breves, dejen una impresión más viva en la mente del lector que los protagonistas de algunas novelas.
Como ejemplo, Wood menciona al soldado protagonista de El beso de Chéjov, que para él es un personaje más memorable que Becky Sharp de la novela La feria de las vanidades. ¿Por qué? Por la agudeza de la exploración de Chéjov de la conciencia de su soldado, mucho más interesante que lo que Thackeray nos ofrece a través de Becky. El tema de la caracterización es polifacético, con muchas aristas que Wood no se atreve a tocar. También es un tema escurridizo, en el que apenas uno hace una afirmación surgen una docena de excepciones a esa afirmación. Pero Wood contribuye a esclarecer este debate, no sólo aportando ideas, sino también demoliendo algunas de las terribles simplificaciones que se siguen haciendo sobre este tema.
Otra sección interesante del libro es la crítica de Wood a Roland Barthes, que es a la vez una apasionada defensa al realismo. Wood primero nos explica el argumento de Barthes de que el realismo en la novela no es realista, en el sentido de que su punto de referencia no es la realidad. Para Barthes el realismo es meramente un sistema de códigos y señales convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Wood escribe una parodia de Graham Green para ilustrar el punto de Barthes. En esta parodia están presentes una serie de denominadores comunes de muchas novelas realistas –por ejemplo, el uso del estilo indirecto libre, del detalle revelador, de la buena metáfora o símil, de las comillas en los diálogos, las controladas omisiones, las generalizaciones hechas por el narrador, etc. Todo esto, diría Barthes, es lo que conforma ese invisible y ubicuo sistema de códigos que muchos llaman “realismo,” pero que no tiene nada que ver con la realidad.
Wood hace una crítica demoledora a este argumento, señalando que Barthes confunde la supuesta inhabilidad del lenguaje de referirse a la realidad con el uso abusivo de convenciones. El hecho de que el artificio y la convención sean parte de un estilo literario no significa que el realismo, ni cualquier otro estilo, son tan artificiales y convencionales que son incapaces de referirse a la realidad. La narrativa, pues, puede ser convencional sin ser una técnica puramente arbitraria. La ficción es a la vez artificio y verosimilitud, dos cosas que pueden coexistir.
Wood, sin embargo, no es siempre tan lúcido. En ocasiones se acerca tanto al texto, se adentra tanto en su explicación, que pierde la perspectiva y ve significados que a uno le cuesta ver. Por ejemplo, en una sección Wood cita un párrafo de Stephen Crane en el que el narrador describe detalladamente un cadáver, incluyendo las hormiguitas que corren por su rostro. Wood destaca (correctamente) el antisentimentalismo de la prosa, pero luego, en una sentimental reflexión final, nos señala el uso simultáneo de diferentes métricas: el cadáver, muerto para siempre, y las hormigas corriendo por su rostro, “indiferentes a la mortalidad humana.” Cuesta creer que a Wood le hayan llamado la atención las diferentes métricas de ese párrafo antes de ponerse a escribir. Más bien pareciera ser que a Wood se le ocurrió esa idea en el calor de la redacción, sobretodo considerando que unas páginas antes, con ejemplos mucho más claros, estaba discutiendo el uso de diferentes métricas de Flaubert (una reflexión ya de por sí un poco redundante). Más que interpretar el texto Wood pareciera estar atando cabos de esa sección de su libro.
Otras debilidades del libro están relacionadas no a lo que dice, sino a lo que no dice. Por ejemplo, Wood demuestra poco interés por la forma. Puesto en metáfora, Wood hace observaciones sobre las diferentes secciones y habitaciones de la casa, sobre las personas que la habitan, describe acuciosamente los ornamentos y muebles, pero no habla de su arquitectura. Wood tampoco nos dice mucho sobre el manejo del tiempo. Claro está que no tiene por qué discutir todo en doscientas páginas, pero el manejo del tiempo merece al menos una pequeña sección en un libro cuyo título es Los mecanismos de la ficción. (Este desinterés por la forma y el tiempo, creo, explica el evidente desinterés del autor por Faulkner).
Otra debilidad de Wood –y esta es una crítica más personal– es su ignorancia del canon latinoamericano. No es que autores como Borges, Carpentier, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar u Onetti no figuren en su panteón personal. Es que estos autores parecieran no existir en su mundo. Y lo peor es que Wood a veces dedica páginas laudatorias a autores contemporáneos claramente menores cuando se les compara con un Vargas Llosa o un García Márquez.
Sin embargo, a un crítico no se le puede pedir que lea y comente todo con igual atención. Si algo le falta a Wood, no es ambición o cultura. Pocos críticos o novelistas son capaces de plantearse estas preguntas esenciales sobre el arte de la ficción y luego escribir doscientas páginas respondiéndolas tan bien. Siempre hay que esperar años para tener una idea del potencial que tiene un libro para convertirse en un clásico, pero presiento que Los mecanismos de la ficción va a ser leído y estudiado durante mucho tiempo, como los libros de Forster, Kundera y Barthes que Wood enriquece y critica.
Share
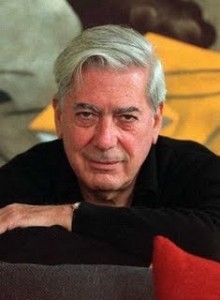 La primera mitad de La Fiesta del Chivo, la novela de Mario Vargas Llosa sobre la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, tiene tres líneas narrativas. Una de estas líneas sigue a Trujillo el día que lo matan, desde que se despierta en la madrugada hasta que en la noche un grupo de conspiradores lo asesina.
La primera mitad de La Fiesta del Chivo, la novela de Mario Vargas Llosa sobre la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, tiene tres líneas narrativas. Una de estas líneas sigue a Trujillo el día que lo matan, desde que se despierta en la madrugada hasta que en la noche un grupo de conspiradores lo asesina.
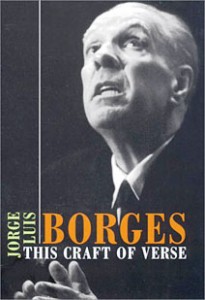 De tanto en tanto me cruzo con una canción vulgar o melodramática que me eriza la piel como un buen verso. A pesar de que reconozco los clichés o advierto la grotesca cursilería de la canción, ésta logra tocarme algunas fibras íntimas que me hacen querer escucharla una y otra vez. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo explicar esta contradicción? La respuesta a esta pregunta me la dio ya hace un tiempo Jorge Luis Borges en This Craft of Verse, un librito que reúne las conferencias Norton que dio en Harvard a finales de los sesenta. Poniendo como ejemplo una metáfora de Lugones, Borges explica cuán delicada y misteriosa puede ser nuestra percepción del arte y la belleza.
De tanto en tanto me cruzo con una canción vulgar o melodramática que me eriza la piel como un buen verso. A pesar de que reconozco los clichés o advierto la grotesca cursilería de la canción, ésta logra tocarme algunas fibras íntimas que me hacen querer escucharla una y otra vez. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo explicar esta contradicción? La respuesta a esta pregunta me la dio ya hace un tiempo Jorge Luis Borges en This Craft of Verse, un librito que reúne las conferencias Norton que dio en Harvard a finales de los sesenta. Poniendo como ejemplo una metáfora de Lugones, Borges explica cuán delicada y misteriosa puede ser nuestra percepción del arte y la belleza.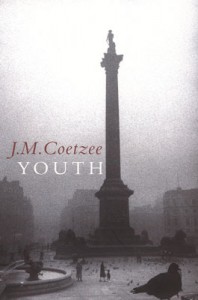 Por más rigurosa que sea, una biografía siempre coquetea con la ficción. Así el biógrafo haya hecho una investigación exhaustiva y verificado rigurosamente cada dato, siempre habrá cierto grado de arbitrariedad en la organización de la información recopilada y el equilibrio que se logra a partir del peso que se le asigna a cada información. Por eso algunos dicen que la novela es la más alta forma de biografía; porque el novelista cuenta con mejores herramientas que el biógrafo para seleccionar, organizar, sintetizar y calibrar información para capturar la textura de una vida.
Por más rigurosa que sea, una biografía siempre coquetea con la ficción. Así el biógrafo haya hecho una investigación exhaustiva y verificado rigurosamente cada dato, siempre habrá cierto grado de arbitrariedad en la organización de la información recopilada y el equilibrio que se logra a partir del peso que se le asigna a cada información. Por eso algunos dicen que la novela es la más alta forma de biografía; porque el novelista cuenta con mejores herramientas que el biógrafo para seleccionar, organizar, sintetizar y calibrar información para capturar la textura de una vida.