Jueves, 14 de febrero de 2008
Unos días después de llegar a Nueva York, camino a Chinatown en el metro, un iraní me pregunta con una sonrisa curiosa de qué país soy. Cuando le digo que soy de Caracas, Venezuela, su sonrisa se disuelve en una ligera mueca de decepción. “Pensé que eras brasileño,” me dice. “El novio de mi hijastra es de Sao Paulo y se parece a ti.” Le pregunto de dónde es su hijastra. “No es iraní como yo,” responde. “Me casé con una inglesa.” ¿Inglesa? “Sí: pero lleva toda la vida viviendo aquí.”
Este intercambio dice mucho sobre la ciudad. He visitado Nueva York más de una docena de veces. Conozco sus avenidas, calles, vecindarios y su transporte público lo suficientemente bien como para moverme como pez en el agua. Sin embargo, la mezcla de lenguas, razas, religiones y culturas –develada en parte en mi breve diálogo con el iraní– no deja de impresionarme. Siempre he pensado que quien, en un solo lugar, desee experimentar, en la medida de lo que es en esta vida posible, la casi infinita diversidad y variedad de todo lo humano, tiene que venir a esta ciudad.
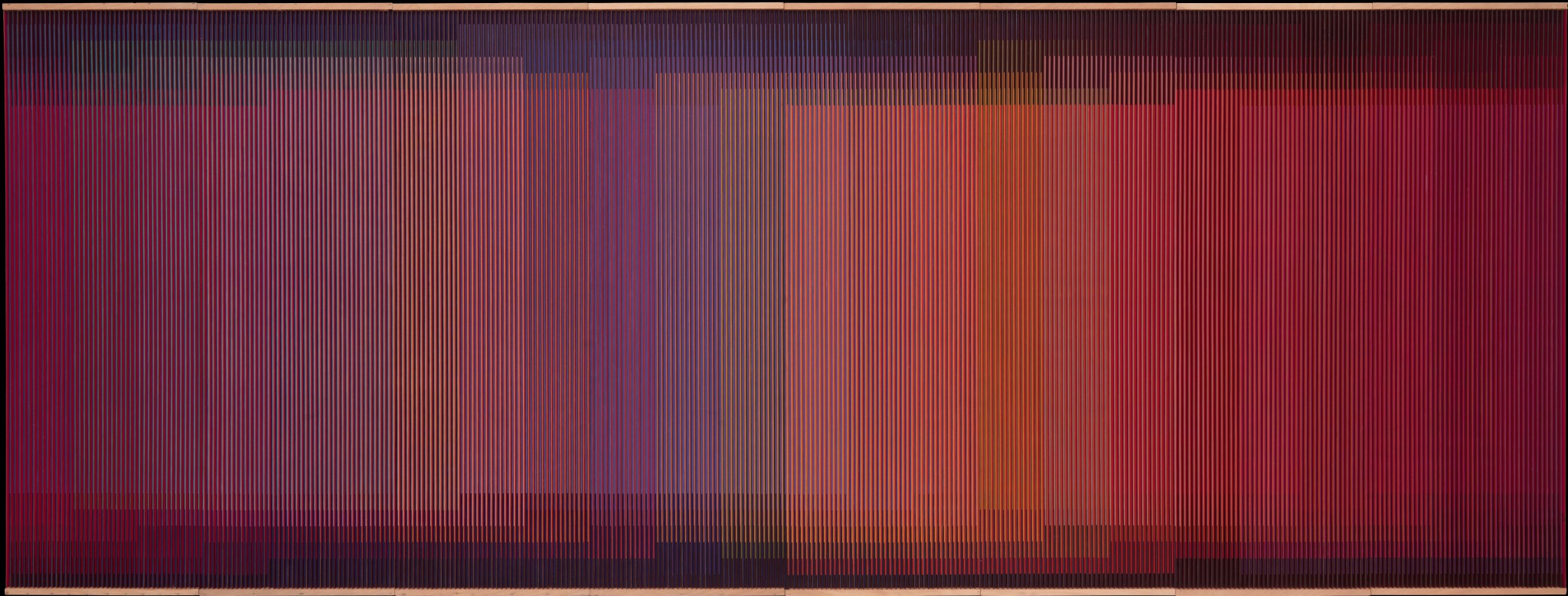
 La arremetida verbal que confrontó el 25 de octubre el ex guerrillero y legendario dirigente izquierdista, Pompeyo Márquez, ocurrió un poco antes de que se iniciara un foro sobre la reforma constitucional en el Instituto Pedagógico de Caracas al que Márquez había sido invitado como ponente.
La arremetida verbal que confrontó el 25 de octubre el ex guerrillero y legendario dirigente izquierdista, Pompeyo Márquez, ocurrió un poco antes de que se iniciara un foro sobre la reforma constitucional en el Instituto Pedagógico de Caracas al que Márquez había sido invitado como ponente. La mañana del 3 de diciembre, después de pasar unas semanas en las que el tema de la política venezolana, ya bastante dominante en mi vida, monopolizó mi mente al extremo que me costaba abrir la boca sin hablar de Hugo Chávez, decidí, por el bien de mi matrimonio, apartarme del tema por unos días. Pero el retiro voluntario no duró mucho. Porque a los dos días, en una rueda de prensa convocada por el Alto Mando Militar, el presidente volvió con uno de sus desplantes, empujándome otra vez a ese estado de crispación en el que Chávez ha hundido al país durante los últimos nueve años.
La mañana del 3 de diciembre, después de pasar unas semanas en las que el tema de la política venezolana, ya bastante dominante en mi vida, monopolizó mi mente al extremo que me costaba abrir la boca sin hablar de Hugo Chávez, decidí, por el bien de mi matrimonio, apartarme del tema por unos días. Pero el retiro voluntario no duró mucho. Porque a los dos días, en una rueda de prensa convocada por el Alto Mando Militar, el presidente volvió con uno de sus desplantes, empujándome otra vez a ese estado de crispación en el que Chávez ha hundido al país durante los últimos nueve años.