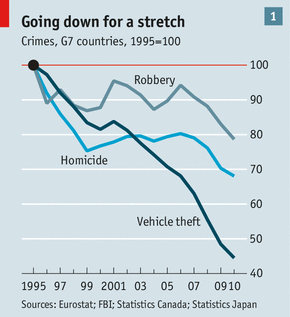Jueves, 25 de julio de 2013
Muchos lo dijimos, pero ahora está pasando: el gobierno de Venezuela está recortando los subsidios de Petrocaribe. No mucho, pero esto puede ser el inicio de recortes más profundos.
Los primeros signos de que el sucesor elegido por Chávez está reduciendo US$8,000 millones los subsidios petroleros anuales en el caribe están promoviendo la visión alcista de Gramercy Funds Management LLC respecto de los bonos venezolanos en baja.
Este mes, Guatemala se convirtió en el primero de los 18 miembros de la alianza petrolera Petrocaribe que contempla la posibilidad de abandonar el programa, diciendo que Venezuela duplicó las tasas de interés sobre los préstamos utilizados para pagar el petróleo. Venezuela también recortó el crédito comercial externo en un 72 por ciento en el primer trimestre respecto del mismo período el año anterior, según cifras del banco central.
Lo extraño es que el gobierno lo esté negando:
Alfredo Carquez, funcionario de prensa de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, conocida como PDVSA, negó que la compañía haya subido las tasas. “Las condiciones son las mismas que al comienzo del acuerdo”, dijo ayer Carquez.
Si bien existe una disputa por las tasas, las cifras del banco central muestran una clara declinación del crédito externo de Venezuela. Los préstamos comerciales pendientes del gobierno cayeron por primera vez en nueve trimestres entre enero y marzo hasta US$22,800 millones, con sólo US$500 millones de nuevos préstamos.
Aunque quizá no es tan raro, sino parte de su calculada esquizofrenia.
Déjenme añadir algo. Muchos piensan que si los recortes se profundizan Venezuela va a perder apoyo político en el hemisferio. Lo dudo. Sólo con decirles a los países de Petrocaribe que, apenas mejore la situación económica, los términos volverán a ser los mismos, Maduro puede garantizar apoyo.
La esperanza basta para mantenerlos en el puño. Después de todo, ¿creen que países como Guatemala o República Dominicana van a confrontar de ahora en adelante a Venezuela cuando ni siquiera Chile lo está haciendo, por no decir Brasil, México, Argentina y Colombia?
La reducción de los subsidios de Petrocaribe no acarrea ningún riesgo (y tampoco, hasta el momento, mayores beneficios). Y el gobierno va a tener que hacer mucho más para salir del hoyo donde está metido.