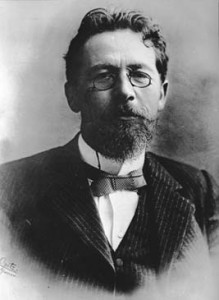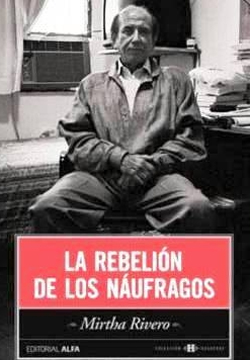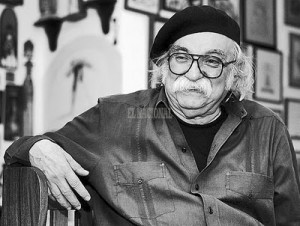Lunes, 3 de enero de 2011
 Beatrice Rangel, ministra de la Secretaría de CAP II, en entrevista con la periodista Mirtha Rivero:
Beatrice Rangel, ministra de la Secretaría de CAP II, en entrevista con la periodista Mirtha Rivero:
Fue entonces cuando llegó el ministro de Transporte y Comunicaciones, Roberto Smith, con la buenísima noticia de que, luego de una revisión exhaustiva del registro de contratistas, se había encontrado que de los aproximadamente treinta y cinco mil inscritos -no recuerdo exactamente la cifra- solamente unos quince mil cumplían con los requisitos. Es decir, un poco menos de la mitad cumplía con las exigencias técnicas, financieras y legales. El resto estaba registrado pero no se sabía porqué…¿Quiénes eran esos veinte mil que no cumplían? ¿De dónde salían esas compañìas? Eran la típica compañiíta de un señor que era amigo de un político y el político le conseguía que lo metieran en el registro de contratistas y le asignaran una obra. Por supuesto, el señor de la empresita pico y pala no tenía ninguna capacidad de hacer la obra que le mandaban, pero la subcontrataba a una de las grandes. Pero cuando se subcontrata, veinte por ciento del dinero se pierde, otro veinte por ciento se le da al político que había conseguido el contrato, y al final había que ejecutar una obra con sesenta por ciento de lo presupuestado. Por supuesto que por eso en Venezuela nunca se terminaba una obra.
Si en esa época de CAP II, de bajos precios petroleros, el registro de contratistas de un sólo ministerio tenía treinta y cinco mil inscritos (de los cuales veinte mil no estaban calificados), ¿a cuanto habrá ascendido esa cifra de parásitos durante la era de Chávez? ¿Cuántas “compañiítas” de esas que menciona Rangel habrá creado la revolución considerando no sólo el ingreso sideral de la última década, sino también el hecho de que hoy existen muchos menos controles? ¿A cuántos de esos contratistas de ministerios, gobernaciones y alcaldías le conviene económicamente que Chávez permanezca en el poder? ¿Cuántos no votarán por la oposición por el temor a perder contratos que, ellos bien saben, jamás ganarían sin amigotes ni conexiones? ¿Y no motiva la mala situación económica del país este tipo de comportamiento? ¿Saber que, sin ese contratito, sin ese amigo en el ministerio, no son muchas las opciones de éxito y manutención?
El todavía alto número de votos que atrae Chávez tiene muchas explicaciones. En el cuento de Rangel asoma una de ellas.