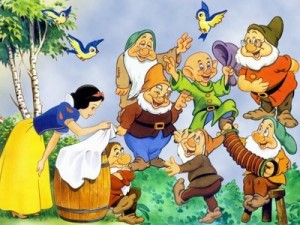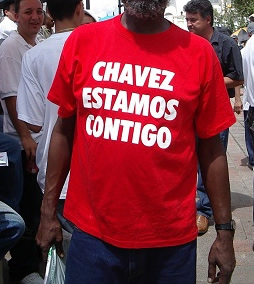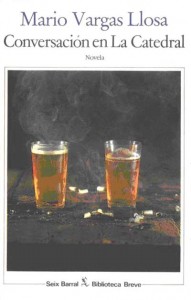Jueves, 2 de diciembre de 2010
 Se estacionó en El Granjero, que seguía siendo una de sus areperas favoritas de Caracas. Hacía poco alguien –¿Cristóbal?– le había contado una historia de un crimen horrible. Al mejor amigo de Marcos Castillo, un amigo suyo que vivía en Nueva York desde 2006 (tomó la decisión de mudarse cuando Chávez ganó la reelección), lo habían asesinado en una arepera de La Trinidad, un sábado en la madrugada. Lo más espeluznante de la historia era el motivo del crimen. El amigo de Castillo le había reclamado a un joven que respetara su turno en la cola para pagar. Al joven no le gustó el tono del reclamo y le pegó dos tiros en el pecho, obviamente borracho o drogado (o las dos). Este asesinato lo había impactado y desde su llegada había tratado de averiguar más detalles sobre el caso. Lo sorprendía que, aunque no había dado con nadie que supiese detalles, a ninguna persona la había sorprendido la historia. Nadie había dudado su veracidad, ni manifestado la más mínima sorpresa. “Las areperas se han puesto peligrosísimas,” le decían. “Sobre todo tarde en la noche, cuando la gente sale de las discotecas.”
Se estacionó en El Granjero, que seguía siendo una de sus areperas favoritas de Caracas. Hacía poco alguien –¿Cristóbal?– le había contado una historia de un crimen horrible. Al mejor amigo de Marcos Castillo, un amigo suyo que vivía en Nueva York desde 2006 (tomó la decisión de mudarse cuando Chávez ganó la reelección), lo habían asesinado en una arepera de La Trinidad, un sábado en la madrugada. Lo más espeluznante de la historia era el motivo del crimen. El amigo de Castillo le había reclamado a un joven que respetara su turno en la cola para pagar. Al joven no le gustó el tono del reclamo y le pegó dos tiros en el pecho, obviamente borracho o drogado (o las dos). Este asesinato lo había impactado y desde su llegada había tratado de averiguar más detalles sobre el caso. Lo sorprendía que, aunque no había dado con nadie que supiese detalles, a ninguna persona la había sorprendido la historia. Nadie había dudado su veracidad, ni manifestado la más mínima sorpresa. “Las areperas se han puesto peligrosísimas,” le decían. “Sobre todo tarde en la noche, cuando la gente sale de las discotecas.”
Afortunadamente, ahora no era tarde. Más bien era temprano: las ocho en punto. Estaba seguro, además, que en las areperas estaba tan expuesto al crimen como en cualquier otro lugar. Ya había escuchado historias de secuestros y asaltos en restaurantes de lujo, en gasolineras, en panaderías, farmacias, carritos de perro calientes, a cualquier hora, cualquier día de la semana. Si trataba de evitar los lugares donde habían ocurrido cosas, no podría salir. Tenía que aceptar que Caracas se había convertido en una selva. Salir en la noche era como jugar a la ruleta rusa.
Se sentó al fondo, en el patio, donde siempre estaba más fresco. Un mesonero, un señor ya mayor, se acercó para preguntarle qué quería comer. Pidió una arepa de pernil, un jugo de patilla y un vaso de agua. El mesonero regresó enseguida con cubiertos, mantequilla y una servilleta.
Sonó el celular. Era su esposa, llamando desde Miami. Estuvo a punto de atenderla, pero no lo hizo. Siempre llamaba en los peores momentos, cuando estaba en una reunión o a punto de comer. Además, esas llamadas se habían vuelto cada vez más inútiles porque no tenían nada de qué hablar. O, mejor dicho, a ninguno le interesaba lo que decía el otro. A ella no le interesaba la política, ni mucho menos la situación política de su país (aunque era venezolana, decía que podía fácilmente no pisar más nunca el país). Y a él no le interesaban sus frívolas rutinas, el gimnasio, el yoga, el tenis, el automercado, la peluquería. “No le había hecho nada bien dejar de trabajar tan joven,” pensó. Ella decía ser más feliz, pero él pensaba que nadie podía ser feliz llevando tan joven esa vida tan vacía. ¿Debía divorciarse de ella, como le aconsejaba Cristobal? El tema del divorcio lo abrumaba, al punto que había desarrollado un talento para espantarlo apenas surgía en su mente. Por un lado, ya no veía sentido en seguir con ella. Por el otro, no quería lidiar con el drama y las complicaciones legales que resultarían de un divorcio. Ahora, que iniciaba este gran proyecto sobre su país, era mejor preservar su tranquilidad. Por un tiempo, al menos.
Pensar en su esposa lo hizo, repentinamente, sentir un profundo cansancio en el cuerpo. Había tenido un día largo y agitado. Ese día no había caminado mucho. El cansancio se debía al caos del metro. En los dos viajes que hizo le había costado montarse en el vagón, porque las estaciones estaban abarrotadas. Dentro del vagón había sentido claustrofobia. El tren estaba tan lleno que costaba mover los brazos y los pasajeros, con razón, se quejaban de la falta de oxígeno. Había tenido que soportar esas condiciones –tufo, sudor, empujones, insultos– durante un trayecto de siete estaciones. Y él, al menos, podía darse el lujo de bajarse en Chacaíto, caminar estacionamiento del Lido, montarse en su Audi alquilado, encender el aire acondicionado y luego refugiarse en su cómoda habitación del hotel Tamanaco, donde podía descargar tensiones en una bañera con agua hirviendo. La mayoría de los venezolanos no tenía tanta suerte. Después del metro se montaban en un carrito por puesto –que un amigo suyo llamaba “cápsulas andantes de contaminación”– para luego montarse en unos de esos incómodos jeeps que subían los cerros donde estaban las populosas barriadas marginales de la capital. Ya en el hogar –si a esos ranchos donde vivían los pobres se les podía llamar “hogar”– no podían relajarse viendo televisión o metiéndose en la bañera. Al contrario: cada vez que estallaba una balacera debían acostarse en el piso o meterse debajo de la cama para que no los matara una bala perdida. A esos extremos había llegado su país.
El mesonero le trajo el vaso de agua y el batido de patilla. Se tomó medio vaso de agua, de un solo trago. A su cachapa, notó, le faltaban al menos unos minutos. Lo supo porque el mesonero no se fue a la cocina, sino se recostó en una columna, a ver un juego de béisbol en un pequeño televisor que colgaba de una pared. No parecía muy interesado en el juego. Más bien parecía ver el televisor casi por inercia, porque en sus descansos no encontraba otra cosa qué hacer. ¿Tendría él también que lidiar con la pesadilla del transporte público para desplazarse de su trabajo a su hogar? En las ojeras violetas, en los ojos caídos, se le notaba el cansancio. Todo en su pose, en su mirada, revelaba derrota y humildad. Era difícil ver a ese hombre mayor, probablemente de la generación de su padre, sin sentir cierta empatía, si no lástima. Era uno de esos hombres que, como decía Vallejos, vivía esperando. ¿Esperando qué? No que sus sueños se hicieran realidad. Ni que se le diera un negocio ni que llegara a su vida una mujer cuyo amor lo renovara, lo rejuveneciera, inspirara a idear alguna manera de escapar su mísera existencia. Su vida sacrificada, sus ilusiones y planes nunca concretados, lo habían vacunado contra esos sueños de adolescente. Ahora, ya con sesenta o setenta años, había tomado la decisión vivir resignado, sobreviviendo con sus magros ingresos, dejándose llevar por los días, las semanas, los años. Esperar y esperar, hasta un día morirse. Un filosofía quizá pesimista, pero en el fondo realista.
Hacía como cuatro años, en otro viaje a Caracas, había entrevistado a un mesonero en una pollera, también en Las Mercedes, cerca de dónde estaba ahora. En ese entonces, gracias a los altos precios del petróleo, el gobierno estaba en uno de sus mejores momentos. Chávez acababa de ganar la reelección y su popularidad estaba por lo cielos. La economía crecía más que cualquier otra en la región. El consumo de los venezolanos también había subido a niveles récord. Pese a la retórica socialista de Chávez, los venezolanos consumían cada vez más. Había viajado a Venezuela para escribir un reportaje sobre estas contradicciones.
El mesonero, al principio, reaccionó con sorpresa a su pregunta sobre la situación política venezolana. Nunca antes un cliente debía haberle hecho esa pregunta así, de esa manera tan directa. Pero luego, reponiéndose, su mirada se avivó, tornándose casi desafiante:
–Yo apoyo a Chávez.
–¿Votaste por él en diciembre? –repuso.
–Claro.
–¿Cómo así? ¿No ve que está acabando con la democracia en Venezuela?
En ese instante el mesonero se tensó un poco, delatando cierta impaciencia con ese razonamiento que él debía ver como un lugar común, un trillado argumento de la oposición. Se notaba que ya había tenido esta discusión con otras personas, que no era primera vez que decía lo que le iba a decir:
–Todos los políticos son la misma cosa, hijo. La misma cosa, todos. ¿Qué edad tienes tú? ¿25? ¿Ya 30? Yo ya tengo 70 años y sé que toditos buscan la misma cosa: dinero y poder. Chávez es lo mismo, no se diferencia en nada, pero al menos ayuda al pueblo. ¿Que quiere quedarse en el poder toda la vida? Claro. ¿Me importa eso? Para nada. ¿Por qué me va a importar? Todos los políticos quieren la misma cosa. Pero él al menos ayuda al pueblo. Mi sobrina hace poco recibió un crédito para abrir un negocio. Otra sobrina obtuvo un préstamo para una casa. La oposición cree que Chávez no ayuda al pueblo, pero eso es porqué jamás se han metido en un barrio. Están desconectados del país.
El mesonero estaba equivocado y discutió un rato con él. Pero los días siguientes, reflexionando sobre ese incidente, llegó a la conclusión de que la manera de pensar del mesonero, aunque equivocada y basada en falsas premisas, no era irracional. Si uno aceptaba sus premisas, el razonamiento era lógico. Un tipo como él, con 70 años, y que había pasado buena parte de ese tiempo jodido, en un país cada vez más jodido, tenía ya cero confianza en la clase política. Para él Venezuela estaba gobernada por una sucesión infinita de líderes obsesionados con el poder, interesados mucho más en su propio bien que en el bien del país. Por eso tenía cierta lógica apoyar al líder que al menos le diera algo. Y rápido. El tiempo era un aspecto clave de este razonamiento. Ya a esa edad el mesonero no podía darse el lujo de perder el tiempo apostando a líderes que prometieran mejoras en el largo plazo, mejoras que, muy probablemente, no se iban a concretar, y que si se concretaban, no lo beneficiarían a él. Para él las políticas de corto plazo de Chávez, correctas o no, eran la mejor opción. La única manera de obtener un beneficio de una clase política que no había hecho sino joderlo toda la vida.
Cuando el mesonero por fin le trajo la arepa, se la comió en pocos minutos. Estaba tan sumido en sus pensamientos que no disfrutó la comida, a pesar del hambre que tenía. No había siquiera registrado si la arepa estaba buena o mala. El mesonero le preguntó si quería otra. Dijo que no. Quería llegar rápido al Tamanaco, ordenar sus apuntes y luego bajar al gimnasio del hotel. Nada mejor que trotar un cuarto de hora y luego meterse en el sauna para sudar las tensiones acumuladas durante el día. Así se acostaría relajado y se levantaría fresco el día siguiente, listo para la larga jornada. Saliendo de la arepera, el mesonero lo interceptó antes de llegar a su carro. Casi se le detiene el corazón, pensando que alguien lo estaba asaltando. Pero el mesonero quería simplemente darle su celular, que había dejado en la mesa.