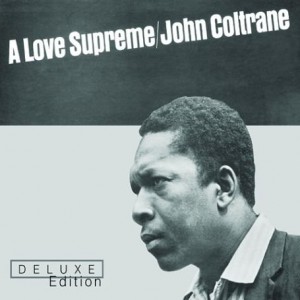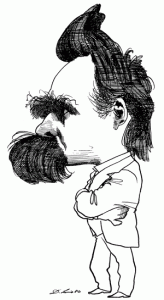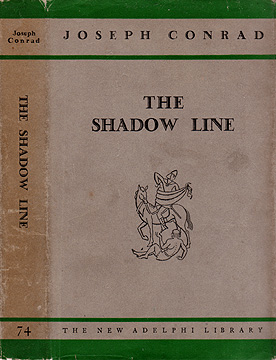Lunes, 17 de octubre de 2011
 El suceso alrededor del cual gira El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez es el asesinato de Ricardo Laverde, presenciado por su amigo y narrador de la novela, Antonio Yammara. Yammara y Laverde caminan juntos por la calle cuando un motorizado pasa cerca de ellos y les dispara. A diferencia de su amigo, Yammara sobrevive el atentado, pero su roce con la muerte lo deja traumatizado. Durante meses vive atormentado por la ansiedad y el miedo. No duerme bien, ni tolera la oscuridad. Rechaza la compañía de sus padres y su relación con su esposa Aura se deteriora. Ni el nacimiento de su primera hija lo ayuda a recuperarse.
El suceso alrededor del cual gira El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vásquez es el asesinato de Ricardo Laverde, presenciado por su amigo y narrador de la novela, Antonio Yammara. Yammara y Laverde caminan juntos por la calle cuando un motorizado pasa cerca de ellos y les dispara. A diferencia de su amigo, Yammara sobrevive el atentado, pero su roce con la muerte lo deja traumatizado. Durante meses vive atormentado por la ansiedad y el miedo. No duerme bien, ni tolera la oscuridad. Rechaza la compañía de sus padres y su relación con su esposa Aura se deteriora. Ni el nacimiento de su primera hija lo ayuda a recuperarse.
Más que un amigo, Laverde es un conocido. Yammara cuenta que lo conoció en un billar de la calle 14 en Bogotá el año 1992, cerca de la universidad donde da clases de derecho. Laverde tiene casi cincuenta años, veinte más que Yammara, pero se ve mucho más viejo. Es un hombre alto y delgado, sucio y descuidado, que parece siempre cansado. Un amigo común del billar le cuenta a Yammara que su cansancio se debe a la cárcel. Laverde estuvo veinte años presos y recién salió en libertad.
Un día Laverde le dice a Yammara que su esposa Elena Fritts lo viene a visitar de Estados Unidos después de más de dos décadas de separación. Se toman juntos unos tragos y Laverde, desinhibido por el alcohol, le habla vagamente de graves errores que ha cometido durante su vida y explican la larga separación entre su esposa y él. No le da detalles sobre su pasado, ni le revela qué errores cometió, pero Antonio Yammara sospecha que la historia está relacionada al motivo de su encarcelación.
Después de esa conversación Yammara y Laverde no se vuelven a ver por mucho tiempo. Una tarde, en el billar, se vuelven a encontrar, poco después de que se estrellara en Colombia un avión comercial proveniente de Miami con ciento cincuenta pasajeros. Laverde le muestra un casete y le dice que necesita escucharlo con urgencia. Yammara lo lleva a un centro cultural y lo ve llorar como un niño mientras escucha la cinta. Unos minutos después, en la calle, Ricardo le dice que Elena iba en el avión que se estrelló. En ese instante pasa la moto con los dos sicarios.