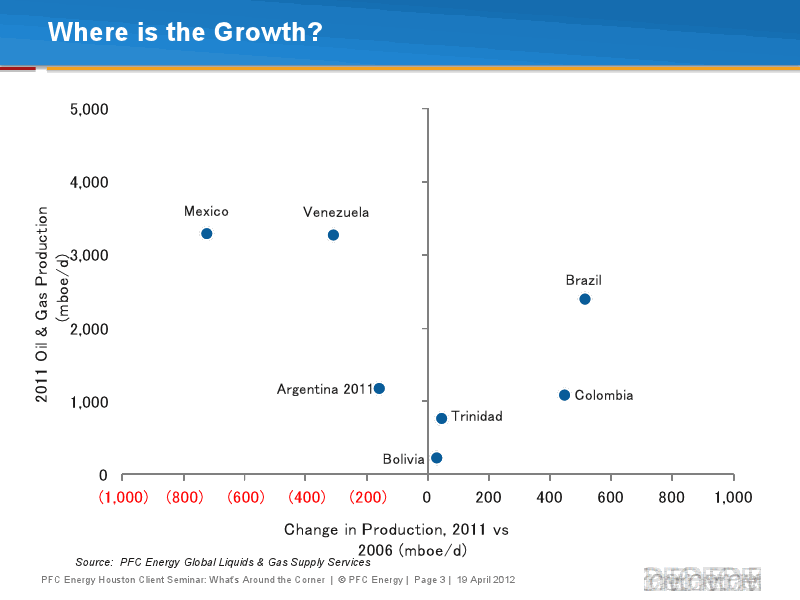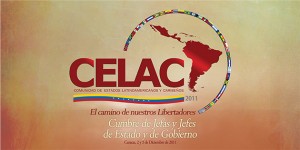Jueves, 3 de mayo de 2012
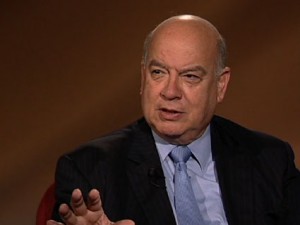 Hace unos años José Miguel Insulza pegó el grito en el cielo cuando Estados Unidos decidió suspender a Bolivia del ATPDEA, un esquema de preferencias arancelarias a cambio de colaboración en la lucha contra las drogas.
Hace unos años José Miguel Insulza pegó el grito en el cielo cuando Estados Unidos decidió suspender a Bolivia del ATPDEA, un esquema de preferencias arancelarias a cambio de colaboración en la lucha contra las drogas.
Yo, en el momento, critiqué la medida de Estados Unidos.
Pero me sorprendió la vehemencia de Insulza. Estados Unidos podrá haber actuado con torpeza, pero yo hubiese esperado esa reacción de cualquier país. Después de todo, la medida fue una reacción a la decisión de Evo Morales de expulsar a la DEA y a funcionarios de USAID de Bolivia.
Si el ATPDEA consistía en el intercambio de preferencias arancelarias por colaboración en la lucha antonarcóticos, ¿no era previsible que EEUU se saliera del acuerdo con la decisión de Morales de no colaborar?
Más aún: un poco antes una horda de simpatizantes del gobierno boliviano atacó la embajada de Estados Unidos en La Paz y Morales prácticamente aplaudió la agresión. Sólo imagínense qué diría Insulza si una horda de republicanos hubiese hecho lo mismo con la embajada de Bolivia en Washington y George W. Bush los hubiese felicitado.
Hago este comentario porque uno pensaría que el posible retiro de Venezuela de la CIDH concierne a Insulza más que el ATPDEA. Ya han pasado cuatros días desde el anuncio de Chávez e Insulza sigue desaparecido, al menos en Google News.
Insulza, sin embargo, no es el único que ha guardado silencio. De todos los gobiernos del hemisferio, sólo uno se ha pronunciado. Peor aún: hoy el canciller venezolano, en una reunión de UNASUR con ministros de todos los países miembros, sugirió crear una comisión de derechos humanos bajo el paragua de la CELAC. Nadie criticó a Venezuela.
No sé si la CIDH y la Carta Democrática Interamericana son totalmente inútiles como mecanismos de presión para que los países respeten principios democráticos. Pero para presionar a Chávez, y a sus socios del ALBA, no ha servido para nada.