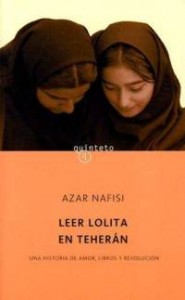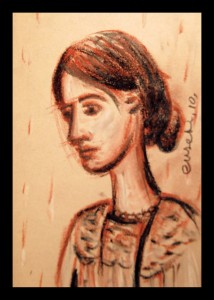Lunes, 11 de julio de 2011
Autora: Mirtha Rivero
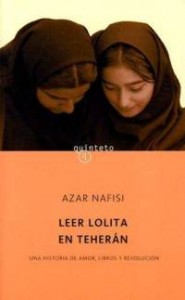 En días tan raros como estos, cuando en Venezuela se desbaratan todos los escenarios, siento más la falta de los libros que dejé en mi casa de Caracas. A esta hora, mi marido aún no llega de su trabajo, y no me bastan los periódicos ni los blogs que devoro por Internet. En este preciso instante, en que la ansiedad me abruma, me hubiera parado enfrente de la biblioteca y recorrido con un dedo los tramos hasta detenerme –por instinto- en un ejemplar y revisar las líneas subrayadas. Ese libro me hubiera llevado a otro y ese a otro… Y así hasta hallar la frase precisa, el párrafo que describa exactamente lo que quiero expresar en este momento, la sensación que no soy capaz de manifestar con la claridad o la maestría que me gustaría.
En días tan raros como estos, cuando en Venezuela se desbaratan todos los escenarios, siento más la falta de los libros que dejé en mi casa de Caracas. A esta hora, mi marido aún no llega de su trabajo, y no me bastan los periódicos ni los blogs que devoro por Internet. En este preciso instante, en que la ansiedad me abruma, me hubiera parado enfrente de la biblioteca y recorrido con un dedo los tramos hasta detenerme –por instinto- en un ejemplar y revisar las líneas subrayadas. Ese libro me hubiera llevado a otro y ese a otro… Y así hasta hallar la frase precisa, el párrafo que describa exactamente lo que quiero expresar en este momento, la sensación que no soy capaz de manifestar con la claridad o la maestría que me gustaría.
En los libros siempre hay alguien que ha visto todo antes, y mejor.
Pienso en Libro del desasosiego, el diario que el portugués Fernando Pessoa llevó durante sus últimos años de vida: a lo mejor allí hubiera encontrado la respuesta que busco ante el asombro o el pasmo que me rodea. O tal vez en Cisnes salvajes, de Jung Chang, la novela que narra el siglo XX chino a través de la vida de tres generaciones de una misma familia: la abuela –concubina de un señorón de la dinastía manchú-, la madre –revolucionaria comunista que cae en desgracia con la Revolución Cultural de Mao-, y la nieta –quien cuenta la historia-, que a finales de la década de los setenta abandona China. O a lo mejor en el Ogro filantrópico de Octavio Paz o quizá en Confesiones de un burgués o La mujer justa del nunca bien leído Sandor Marai.
Si tuviera todos mis libros aquí, en México –me digo-, estoy segura de que encontraría lo que quiero.
Pero no los tengo, solo cuento con la colección que he ido armando a lo largo de los últimos años. Ayudada por los recuerdos de lo leído, hurgo en los estantes. Leo lo resaltado en El regreso del húligan, el texto autobiográfico del rumano Norman Manea, que narra su visita al país del que había huido diez años antes. Como por corazonada me detengo en Leonardo Padura Fuentes y escojo La novela de mi vida –la historia de un desterrado cubano que después de dieciocho años regresa a la isla con la excusa de hallar la autobiografía perdida de un poeta- y La neblina del ayer –en donde vuelve a sus andanzas Mario Conde, el detective empeñado en esclarecer delitos en medio del desencanto y la burocrática vida cubana-. Acaricio El dictador, el demonio y otras crónicas del norteamericano Jon Lee Anderson; Prisión perpetua, del argentino Ricardo Piglia… Y llego hasta Vasili Grossman, el proscrito periodista soviético y el inmenso volumen de Vida y destino, su novela prohibida por el régimen comunista. Encontré:
“Se había acostumbrado asimismo a las decenas, los cientos de rumores que circulaban por el campo: sobre la invención de cierta arma nueva o sobre las discrepancias entre los líderes nacionalsocialistas. Los rumores eran invariablemente hermosos y falsos; el opio de la población de los campos.”
Resuelta, me remito a Leer Lolita en Teherán, escrita por la iraní Azar Nafisi, una profesora de literatura que, acosada por el régimen, se retira de la universidad y durante dos años –una vez por semana- se reúne a escondidas en su casa con siete ex alumnas para leer las novelas occidentales prohibidas por los ayatolás. Y precisamente, cuando ella y sus muchachas, despojadas del velo, repasan Lolita de Vladimir Nabokov, yo paré de buscar:
“…la curiosidad es la insubordinación en su forma más pura.”
Share
 En un reportaje especial sobre el futuro de la noticias, The Economist aclara que la crisis del periodismo impreso no es universal.
En un reportaje especial sobre el futuro de la noticias, The Economist aclara que la crisis del periodismo impreso no es universal.