Miércoles, 28 de mayo de 2008
 Para cerrar con broche de oro sus estudios de arte en la universidad Yale en Estados Unidos, Aliza Shvarts planificó una gran obra. Decidió que se inseminaría artificialmente para luego inducirse a sí misma varios abortos que capturaría en video. Luego, construiría un enorme cubo transparente que envolvería con varias capas de plástico y, entre cada capa, vertería sangre de los abortos mezclada con vaselina. Para finalizar, colgaría el cubo en el salón de exhibición y proyectaría en sus cuatro lados visibles videos de los abortos.
Para cerrar con broche de oro sus estudios de arte en la universidad Yale en Estados Unidos, Aliza Shvarts planificó una gran obra. Decidió que se inseminaría artificialmente para luego inducirse a sí misma varios abortos que capturaría en video. Luego, construiría un enorme cubo transparente que envolvería con varias capas de plástico y, entre cada capa, vertería sangre de los abortos mezclada con vaselina. Para finalizar, colgaría el cubo en el salón de exhibición y proyectaría en sus cuatro lados visibles videos de los abortos.
Esta descripción, lo sé, suena como una broma, pero no lo es. Leí sobre Shvarts hace unas semanas en The Washington Post, en un artículo de opinión titulado “El arte de la locura en Yale.” Tan risible como la obra, sin embargo, es la intención detrás de ella. En un artículo en el Yale Daily News, Shvarts escribió que el objetivo de la pieza es “cuestionar la relación entre forma y función como ellas convergen en el cuerpo” y dejar claro que frecuentemente “entendimientos formativos de la función biológica son una mitología impuesta a la forma.” Shvarts añade que “es esta mitología la que crea una perspectiva sexista, racista, discriminatoria y nacionalista que pretende distinguir lo que se supone que deben hacer las partes del cuerpo de su capacidad física.”
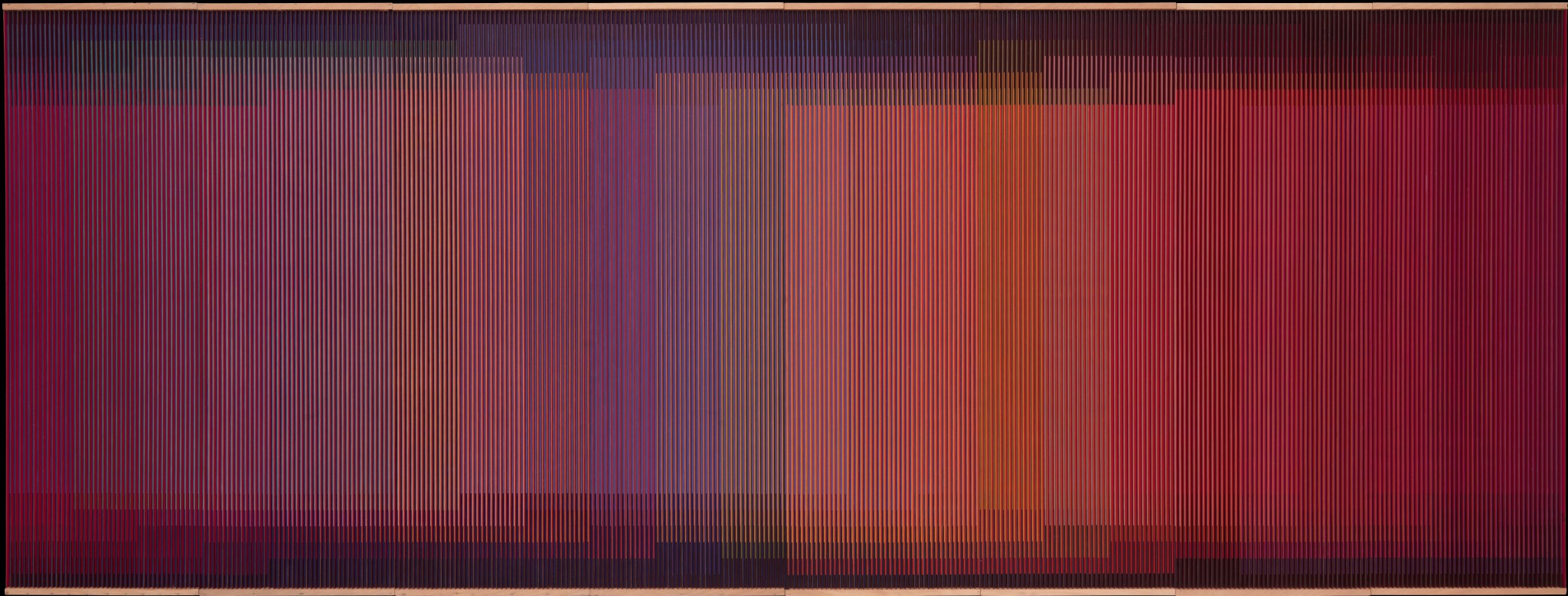
 En La cortina: ensayo en siete partes (Gallimard, 2005), Milan Kundera cuenta que en 1953 el novelista polaco Witold Gombrowicz citó en su diario la carta de un lector que le recomendaba no discutir su propio trabajo y sobretodo ¡dejar de escribir prefacios explicatorios a sus propias novelas! A eso Gombrowicz responde que su intención es seguir explicándose a sí mismo “lo más posible y hasta tanto le sea posible,” porque un escritor que no puede hablar de sus propios libros no es un verdadero escritor. Kundera obviamente suscribe lo que dice Gombrowicz, pues su más reciente libro es el tercero que dedica a explicar su filosofía de la novela.
En La cortina: ensayo en siete partes (Gallimard, 2005), Milan Kundera cuenta que en 1953 el novelista polaco Witold Gombrowicz citó en su diario la carta de un lector que le recomendaba no discutir su propio trabajo y sobretodo ¡dejar de escribir prefacios explicatorios a sus propias novelas! A eso Gombrowicz responde que su intención es seguir explicándose a sí mismo “lo más posible y hasta tanto le sea posible,” porque un escritor que no puede hablar de sus propios libros no es un verdadero escritor. Kundera obviamente suscribe lo que dice Gombrowicz, pues su más reciente libro es el tercero que dedica a explicar su filosofía de la novela. Muy de vez en cuando me cruzó con un personaje en un libro o una película que me hace envidiar a su creador, en el sentido de que siento que a mí me hubiese gustado inventar a un personaje así. Esto no tiene que ver sólo con la habilidad del autor para tallar un personaje, sino también con la mezcla de experiencias, gustos, pasiones, debilidades, a través de las cuales filtro mis lecturas. Me pasó hace como quince años con el Coronel Moori Koenig de Tomás Eloy Martínez y el Eudomar Santos de Ibsen Martínez; me pasó más recientemente con el Koke de Vargas Llosa y el Ira Ringold de Philip Roth, y me pasó, entre los clásicos, con Gusev y Don Quijote. En el cine me pasó con Ed Wood, el protagonista de una película de Tim Burton (Ed Wood, 1994) que yo, que no suelo ver películas más de una vez, he visto ya al menos unas cuatro veces.
Muy de vez en cuando me cruzó con un personaje en un libro o una película que me hace envidiar a su creador, en el sentido de que siento que a mí me hubiese gustado inventar a un personaje así. Esto no tiene que ver sólo con la habilidad del autor para tallar un personaje, sino también con la mezcla de experiencias, gustos, pasiones, debilidades, a través de las cuales filtro mis lecturas. Me pasó hace como quince años con el Coronel Moori Koenig de Tomás Eloy Martínez y el Eudomar Santos de Ibsen Martínez; me pasó más recientemente con el Koke de Vargas Llosa y el Ira Ringold de Philip Roth, y me pasó, entre los clásicos, con Gusev y Don Quijote. En el cine me pasó con Ed Wood, el protagonista de una película de Tim Burton (Ed Wood, 1994) que yo, que no suelo ver películas más de una vez, he visto ya al menos unas cuatro veces.