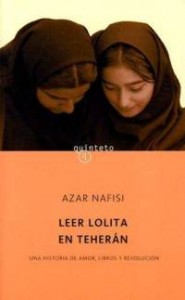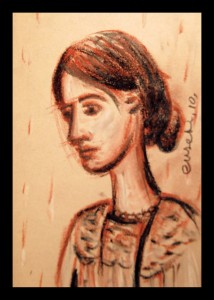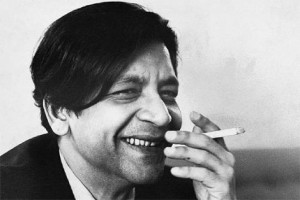Martes, 26 de julio de 2011
Había estado demorando mi visita a la exposición del escultor australiano Ron Mueck en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey –la primera en América Latina-. No quería hacer maromas para apreciar las obras. Más de cien mil personas habían visto la muestra, y nada más saber que hubo siete mil ciento noventa visitantes en un día era suficiente para enfriarme las ganas. Por muy vanguardista y polémico que fuera el artista.
Había leído sobre él. En la Bienal de Venecia en 2001, su Boy –en cuclillas- de más de cinco metros de altura acaparó la atención; pero años antes, en 1997, su Dead Dad ya había conmocionado. La pieza era una réplica reducida del cuerpo de un hombre desnudo muerto: su propio padre. La escultura era –es- de un realismo estremecedor; por la textura lograda, la fidelidad en los detalles, y por el asombro de ver al “muerto”, que uno imagina frío: ausente, indefenso, expuesto.
En fin, que a Mueck había que verlo. Y fui.
Para mi extrañeza no encontré el gentío que esperaba. Mi marido y yo pudimos recorrer los salones a nuestras anchas. Sin filas, niños correteando o estudiantes de arte tapando con gigantescas libretas los mejores ángulos. Hasta hice el recorrido dos veces para cerciorarme de que solo once piezas conformaban la exhibición y “llenaban” todo un piso. Once esculturas, color en algunas paredes e iluminación. Más nada.
Desde la entrada, la “realidad” golpeó. Máscara, la careta inmensa de un hombre dormido ¿o muerto?, nos recibía con una barba de dos días, las arrugas y la sombra alrededor de los ojos cerrados, las cejas y las pestañas tupidas, la mejilla derecha constreñida contra la superficie, los labios -carnosos- apenas abiertos, el ceño un tanto fruncido congelado en medio ¿del sueño? Ese primer trabajo dio idea del dominio del escultor que, manipulando a escala y utilizando fibra de vidrio, silicona, resinas, a veces cabello natural crea piezas en donde la verosimilitud está en los detalles. Sea un bebé diminuto –Bebé-, una mujer de seis metros y medio –En la cama– o un pollo, un pavo o una gallina horrible –Naturaleza muerta– colgando en el medio de una sala. La maestría está en los rasgos que logra crear más que reproducir: pliegues en palmas de manos y plantas de pies, piel erizada o traslúcida, arrugas, uñas recrecidas, venas, vellos, la mirada perdida en una mujer gigante; la respiración que se adivina débil en una anciana durmiendo sus últimos días –Mujer vieja durmiendo-; el asombro en la boca de un muchacho que acaba de descubrirse un navajazo en el costillar –Juventud-; los músculos extendidos en el cuello de un hombre que, desnudo y cruzado de brazos, ladea la cabeza hurgando sin ganas en el horizonte, como para confirmar que no hay nada más allá de la embarcación en la que navega en un mar de aire –Hombre en bote-.
-A este como que le falta bronceador, se va a quemar – comentó un señor al plantarse frente A la deriva: un tipo que se asolea con los brazos extendidos hacia los lados sobre un colchón inflable en un imaginario mar azul, que es una pared.
Una mujer le dio un codazo al señor:
-Dicen que esa escultura representa la crucifixión.
-¡N’ombre! –ripostó el aludido- eso es intelectualizar demasiado, ya quisiera yo ese martirio.
-A esta escuela artística –ilustró un muchacho a otro- se le llama hiperrealismo.
Hiperrealismo –pensé- significa realismo exacerbado… Y se me escapó en voz alta:
-Hiperrealismo es lo que se hay en Venezuela, y no precisamente artístico.
-…¿?
-¡Perdón! –me excusé, tapándome la boca con la mano.
Cortesía del suplemento Día D del diario 2001.