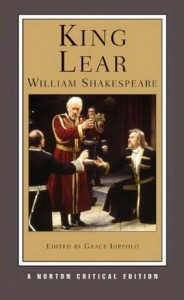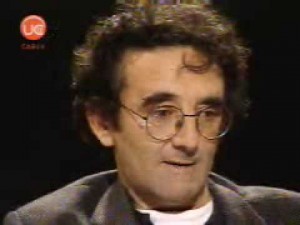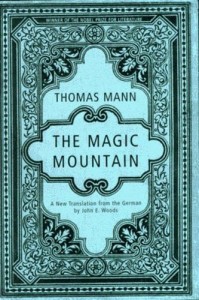Lunes, 16 de enero de 2012
 Llevo ya un tiempo trabajando en un novela que ocurre en Venezuela, bajo Chávez. Comparto con ustedes las primeras cuatro páginas del primer capítulo. No comparto más no por pichirre, sino para que las lean.
Llevo ya un tiempo trabajando en un novela que ocurre en Venezuela, bajo Chávez. Comparto con ustedes las primeras cuatro páginas del primer capítulo. No comparto más no por pichirre, sino para que las lean.
Cuando salió de la estación del metro la distrajo una pequeña estatua de un prócer que no conocía y se tropezó con alguien. El muchacho le reclamó su distracción, su rostro contorsionado por la amargura. Ella le pidió disculpas, pero hubiese sido lo mismo que no lo hiciera. El muchacho se alejó moviendo la cabeza de un lado a otro como si le costara creer que en la ciudad hubiese tanta gente ruda y desconsiderada.
Volvió a sacar de su cartera el papelito con la dirección del Teatro Ayacucho. La mano le temblaba. El tropezón le había provocado un susto; pensó que la estaban asaltando. La noche anterior, cenando en casa de su mamá, su hermano le había advertido que el Centro estaba peligrosísimo.
-Y el metro está igualito, Rosi. Los ladrones se meten en los vagones en una estación, asaltan a la gente y luego se bajan en la siguiente estación.
Rosario lo sabía mejor que él (ella iba más al Centro). Ahora robaban a cualquiera, en cualquier lugar, a cualquier hora. A cada rato escuchaba historias, un primo que lo habían asaltado en una panadería a las diez de la mañana; unos malandros que irrumpieron en un cine y robaron a todo el mundo; una viejita de ochenta años víctima de un secuestro express. A Tibisay misma la habían robado la semana anterior, a pocas cuadras de allí, en el Centro Comercial Metrocenter. Dos malandros la habían encañonado en el estacionamente para quitarle la cartera. Pero ¿qué iba a hacer? ¿No salir? ¿No ir al Centro más nunca ni montarse en el metro? Life goes on, se decía. Quedarse encerrado en la casa sencillamente no era una opción.
El Centro estaba caótico como siempre. Demasiado ruido, gente, contaminación. Llegó al semáforo y miró a su alrededor para ubicarse; vio allá lejos la otra salida de la estación cerca del TSJ, por donde había debido salir. Comenzó a caminar hacia el tribunal, cruzando la calle cuando una construcción la obligó a cambiar de acera. Pasó una venta de lotería, donde unos hombres la miraron como animalitos hambrientos. En los Estados Unidos, durante su corta estadía, nadie nunca la miró así, ni en la calle ni en el Wilson Center. En los tres meses que estuvo allá ningún gringo se la comió de esa manera con los ojos. Pero en el Centro, en Chacaíto, en Sabana Grande, los hombres la invadían desfachatadamente, deslizando sus ojitos ávidos por las curvas de su cuerpo, a veces deteniéndose en su escote, entre sus piernas, casi violándosela con la mirada. Era como si trataran de adivinar sus formas a través de la ropa. Y, si no tenía suerte, le hacían gestos obcenos con la boca o le susurraban piropos con un tono bajito, íntimo. “Mamita qué rica estás. Estás podrida de buena. Quiero casarme y tener un hijo contigo. Dame tu teléfono, plis, te lo suplico.” A Tibisay le gustaban que la miraran así. “Me sube el ego, Rosi. Así sean lo más vulgar del mundo, me crean la ilusión de que estoy buena.” A ella le gustaba menos, pero no podía negar que de vez en cuando también la confortaba, necesitaba, que la piropearan; y más ahora, que había cumplido cuarenta años.
Llegó a la esquina donde estaba la sede del Tribunal Supremo de Justicia, y enfrente del tribunal, el antiguo Congreso, la ahora Asamblea Nacional bolivariana. Se paró a esperar que el semáforo cambiara. Ya sudaba. Cinco minutos caminando y ya estaba un poco abrumada con el gentío, las bocanadas tóxicas de los autobuses, las bocinas impacientes. Podía sentir como el aire le ensuciaba la piel, le rizaba el pelo, la afeaba. Reconoció a lo lejos ese grito que ya casi se había convertido en parte del paisaje urbano del Centro; un grito que todos los vendedores, como de común acuerdo, pronunciaban igual, prolongando el inicio y acortando el final, con entonación ascendente:
-¡Ooooro, plata, dólares! ¡Ooooro, plata, dólares!
Rosario sonrió, amarrándose la melena en una cola para combatir el calor. El fiscal de tránsito le hizo una seña para que cruzara, con un pitazo innecesariamente chocante y agresivo. “Oro, plata, dólares,” repitió pensando que había algo anacrónico, casi primitivo, en ese grito; algo que la hacía sentir en un mercado público hace tres siglos. Recordó otra vez la conferencia en Santiago, a la que había asisitido a principios de año. Muchas veces le había echado ese cuento a sus colegas y amigos. En un coctel de despedida el anfitrión la sentó al lado de un académico gringo y su esposa. El gringo tenía como treinta y cinco años y era muy buenmoso. Su esposa también era muy atractiva pero a diferencia del marido no había logrado sacudirse el tonto de su belleza. Tratando de explicarles a ambos qué era CADIVI, cómo funcionaba el sistema de control de cambio de divisas en Venezuela, porqué existía un mercado donde el dólar se vendía a más del doble de la tasa oficial, la esposa del gringo, que hacía un esfuerzo para participar en la conversación, la interrumpió para preguntarle:
-Dices “mercado negro” y me cuesta imaginarme cómo es. ¿Hay un lugar específico para ese mercado?
Su colega enrojeció, avergonzado por la pregunta, pero antes de que dijera algo ella rescató a la pobre gringa respondiéndole como si nada, como si tuviese todo el derecho del mundo a no entender esas cosas. Le hubiese gustado que la gringa estuviese con ella ahora, allí, en pleno Centro de Caracas, viendo en carne propia el mercado negro corpoerizado en ese grito que los vendedores utilizaban para ofrecer sus servicios en plena avenida, enfrente de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.