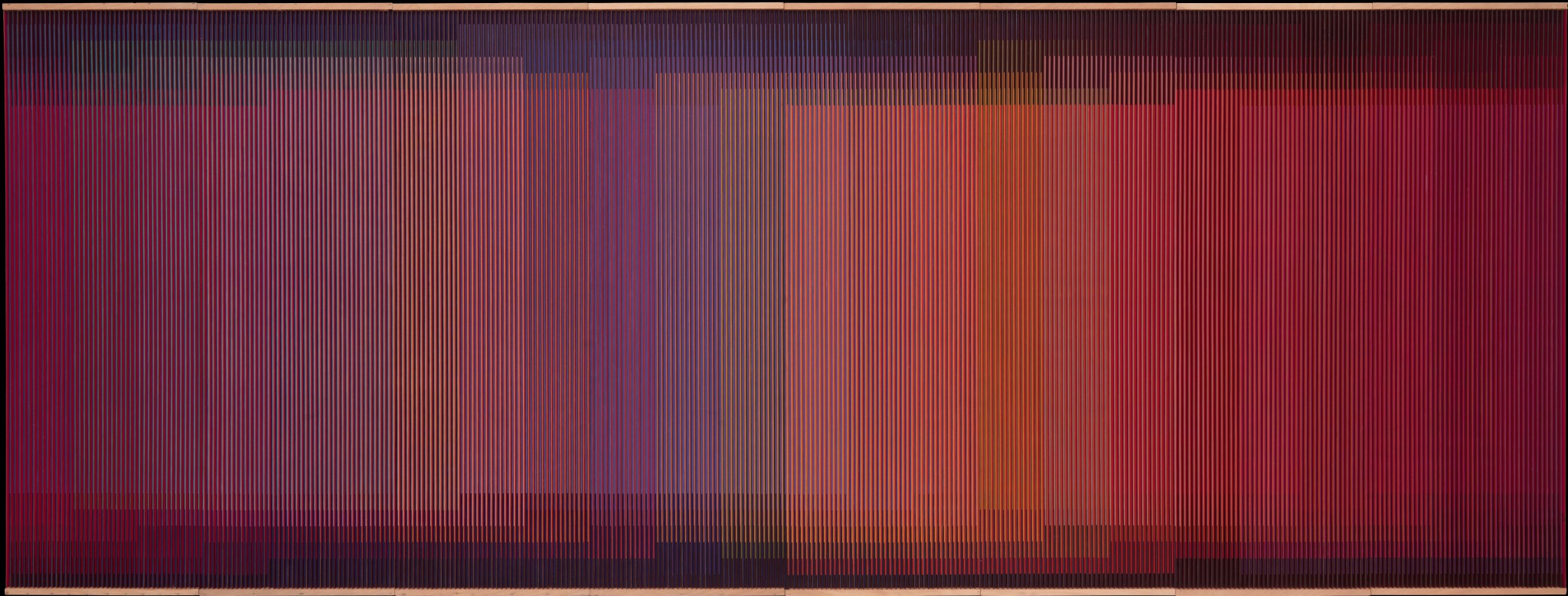Martes, 31 de mayo de 2011
Autora: Mirtha Rivero
A propósito de la astronómica suma por la que se quiso subastar en Nueva York un autorretrato en miniatura –cinco centímetros- de la pintora mexicana, recordé la vez que fui a una exposición de su obra:
El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey –el Marco- estaba a reventar, era el último día de la muestra. Nadie quería quedarse afuera. Una cadena humana rodeaba al edificio cual gigantesca cinta que envolviese una gigantesca caja. Era una trenza infinita de personas que comenzó a tejerse a las nueve (y el museo abre a las diez). 108.332 fue el número de mi ticket. Mi recompensa después de permanecer cuarenta y cinco minutos tejiendo mi parte de la trenza.
Pero la hilera de gente no acababa en la taquilla. Reaparecía robusta al salir del ascensor. “Ni para ver a la Mona Lisa”, escuché. Así tuve que hacer todo el recorrido. En fila india. Como en procesión para adorar a un santo. O santa. Santa Frida Kahlo. La mártir que vivió y retrató su martirio. La pintora atormentada que se expuso ante el mundo, rota. Escindida por el dolor y el despecho. Santa Frida. A los cien años de su natalicio, los regiomontanos le montaron un altar.
El desfile era variopinto. Adolescentes de alfileres en la cara. Ancianos con bastón. Familias enteras. Parejas empujando coches. Tipos con aire intelectual. Señoras luciendo carteras de firma. “Todo el mundo vino bien arregladito, vestido con su mejor ropa –susurró un hombre a su mujer-. El único idiota que vino con pants (ropa de ejercicios) es el que me saludó a mí… ¡Hijo de su ch…!”
Sonriendo por el comentario, traspasé el umbral para encontrarme de frente con fotografías inmensas de Frida en blanco y negro, ribeteadas con grandes trazos a color, a manera de brochazos. Las imágenes hicieron que me apartara de mi columna y, dando vueltas mirando al techo, gozara la puesta en escena. El montaje –de Jorge Contreras, curador del Marco- era en sí mismo una obra de arte. Se lucía y dejaba lucir.
“Yo no tendría un cuadro de ella en mi casa”, exclamó una señora arrancándome del embeleso y devolviéndome presurosa a la fila. La mujer examinaba Autorretrato con chango, un óleo pequeño que, seguro, valía muchísimo más que el carro y la casa de la emotiva espectadora que me precedía. Ni que quisiera –pensé-.
Decidí continuar. Miré muy de cerca Las dos Fridas; Retrato doble, Diego y yo; La columna rota. Pasé rasante por La cama volando, y me demoré cejijunta ante Unos cuantos piquetitos. En eso, a mi espalda oí: “A mí me parece que ella no sabía pintar”. Volteé hacia el lapidario crítico, y el hombre –alto, flaco, barba gris- arrancó impertérrito hasta otro cuadro. Yo también seguí. Aún no había detallado Retrato de Alicia Galant, La niña Virginia y –uno que me gustó mucho- Vista de Central Park; tres obras que nunca había visto, tres piezas en donde no existe dolor, pérdida, sufrimiento.
En total, pasé revista a cincuenta y cuatro pinturas. En la mayoría encontré la huella que se repite en afiches, películas y hasta zapatos. Es la Frida de la corona de espinas, los corazones sangrantes, los colores atormentados. Pero no todos los lienzos eran (son) así. Había unos que me revelaron una faceta desconocida: ¡no sólo existió la mártir, hubo días en que la pintora se impuso al martirio! Y con ese pensamiento me despedí del ícono.
Al salir, llegó el último comentario: “Me gustó más el montaje que la propia Frida”. Pero la propia Frida, más allá del bien y del mal –santa al fin- no lo escucha, o no le importa. Le va de madre.
Publicado el domingo en el suplemento Dìa D del diario 2001.
Share