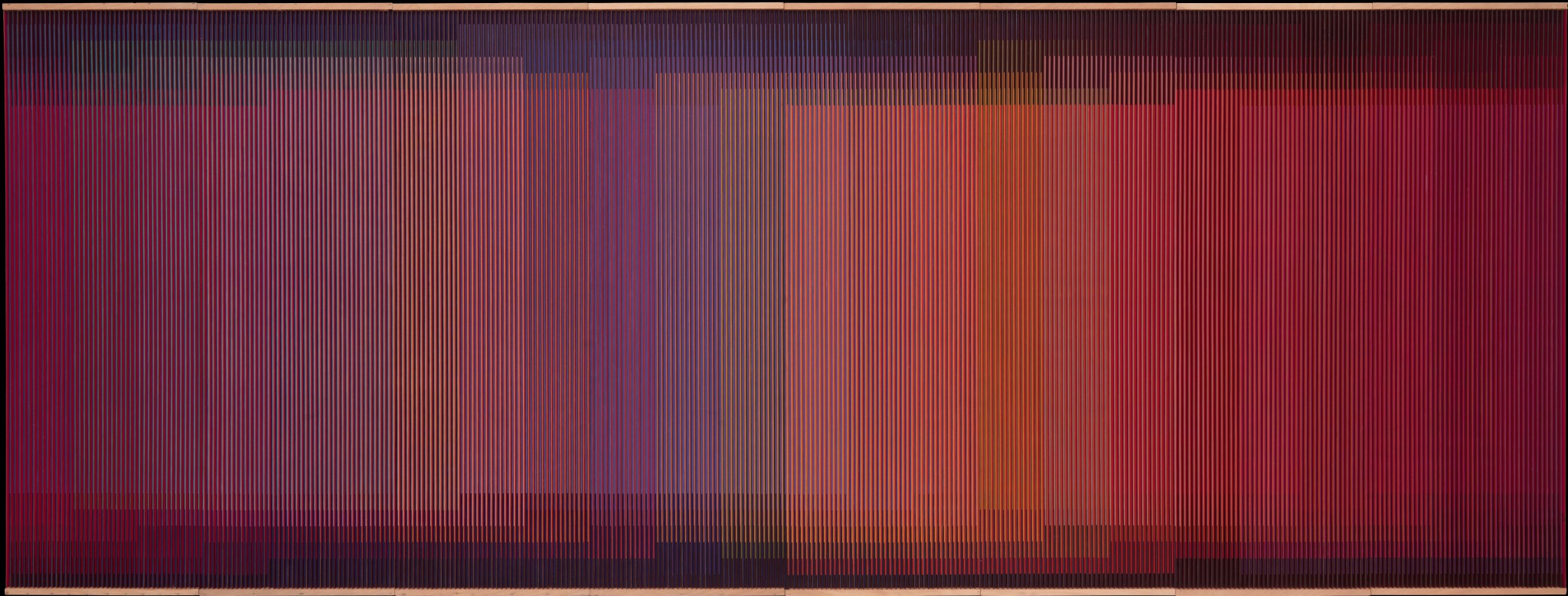Martes, 15 de septiembre de 2009
 En 1996 un profesor de una escuela secundaria en Georgia, Estados Unidos, apagó las luces de un salón de clase para que los estudiantes pudieran ver mejor un video. Wendy Whitaker, que entonces tenía 17 años de edad, estaba sentada en la parte de atrás del salón. Un amigo le sugirió que podían aprovechar la oscuridad para tener sexo oral. Y, sin saber que estaba cometiendo el error más costoso de su vida, Whitaker aceptó. Hoy, casi quince años después, todavía está sufriendo las consecuencias de esa imprudencia juvenil.
En 1996 un profesor de una escuela secundaria en Georgia, Estados Unidos, apagó las luces de un salón de clase para que los estudiantes pudieran ver mejor un video. Wendy Whitaker, que entonces tenía 17 años de edad, estaba sentada en la parte de atrás del salón. Un amigo le sugirió que podían aprovechar la oscuridad para tener sexo oral. Y, sin saber que estaba cometiendo el error más costoso de su vida, Whitaker aceptó. Hoy, casi quince años después, todavía está sufriendo las consecuencias de esa imprudencia juvenil.
Como su amigo no tenía todavía 16 años (el incidente ocurrió tres semanas antes de su cumpleaños), Whitaker fue arrestada y acusada de perpetrar un crimen sexual contra un menor. El abogado que le designó la corte le recomendó, minutos antes de la audiencia, que se declarara culpable y, no sabiendo qué hacer ni qué pasos seguir para minimizar los costos de su error, Whitaker decidió naturalmente seguir su consejo. El resultado de esa rápida decisión fue una condena a cinco años de libertad condicional.
Siendo un persona sumamente desorganizada, Whitaker no cumplió todos los requerimientos de su condena (como asistir a sus citas con la corte) y fue encarcelada en la prisión estatal, donde convivía con mujeres presas por asesinato. Al año fue liberada y poco después cumplió su condena de libertad condicional. Pero eso no acabó con sus problemas. Al igual que muchos otros estados, Georgia tiene un registro público de ofensores sexuales. Basta hacer un clic en Google para encontrar la fotografía y la dirección de Whitaker en una lista de personas que “han sido condenadas por una ofensa criminal en contra de una víctima que es menor de edad u otra peligrosa ofensa sexual.” Como el registro no da detalles de cada caso, cualquier persona racional asume que los incluidos en el registro han perpetrado delitos sexuales graves contra menores de edad. No sorprende, pues, que todavía hoy, 13 años después del incidente en el salón de clase, la casi treintañera Wendy Whitaker se tropiece a cada rato con padres que, cuando la ven pasar, meten a sus hijos dentro de la casa.
El caso de Whitaker está contado con detalle en un excelente reportaje que publicó hace unas semanas la revista británica The Economist, cuyo título es “Las injustas leyes sexuales de Estados Unidos.” El reportaje informa que las leyes contra ofensas sexuales de la democracia más poderosa del mundo son las más duras y estrictas de cualquier democracia avanzada. Las condenas a prisión impuestas a los ofensores –incluyendo los que cometen delitos menores como Whitaker– son largas. Cuando son puestos en libertad, los ofensores son incluidos en registros públicos de personas que han cometido crímenes sexuales. En la mayoría de los estados esto significa que sus nombres, fotografías y direcciones son fáciles de acceder en Internet. En total los registros ya abarcan a más de 674.000 estadounidenses (más que la población de Wyoming), en parte porque personas como la señora Whitaker son incluidas. Un estudio reciente –con una muestra de 17 mil personas del registro– estableció que dos tercios de la muestra no representaban un peligro o riesgo real.
El reportaje de The Economist cuestiona varios aspectos de las leyes sexuales de Estados Unidos, pero el foco de la crítica está acertadamente en los registros. La revista argumenta que uno de los problemas de estos registros es que aglutinan, sin el más mínimo esfuerzo de diferenciación, a ofensores de todo tipo, algunos de los cuales no deberían, siquiera, estar en el registro. Hombres cuyo delito fue tener relaciones sexuales con sus futuras esposas antes de la edad legalmente permitida son mezclados y confundidos con peligrosos pedófilos y predadores. La señora Whitaker, por ejemplo, aparece en el registro como culpable de “sodomía,” pues en Georgia el término está legalmente asociado al sexo oral. De más está decir que la etiqueta es tremendamente injusta, pues hace ver a la señora Whitaker como mucho más peligrosa de lo que es y la confunde con criminales que han cometido faltas mucho más graves que la que ella cometió.
Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos dicen que el registro no debería existir. Aducen entre otras cosas que la mayoría de los registrados son acosados y algunos hasta han sido asesinados. Sin embargo, el problema más grave, que requiere de una inmediata solución, no es el registro en sí mismo, sino su carácter inclusivo. En 29 estados el registro abarca a menores de edad cuyo delito es haber tenido relaciones sexuales consensuales con otro menor de edad. En cinco abarca a personas cuyo delito es haber visitado una prostituta. En 11 abarca a culpables ¡de orinar en público! Como si fuera poco, en 17 estados el registro es de por vida, lo que condena a algunas personas –como la señora Whitaker– a pagar errores juveniles durante el resto de sus vidas.
Otro problema con estas leyes es que pueden llegar a crear costos para el Estado. El duro castigo que se impone a personas que no representan un verdadero peligro o amenaza para la sociedad –que incluye en algunos casos prohibiciones de vivir cerca de escuelas, paradas de autobús o parques– puede convertir a estas personas en costos y amenazas sociales que no eran antes de ser penalizados. La mitad de los ofensores sexuales sentenciados tienen dificultades encontrando o manteniendo un trabajo. Muchos son botados de sus empleos por estar en el registro. Y algunos incluso son echados de las casas o apartamentos alquilados donde viven -lo que afecta no sólo al ofensor, sino también, injustamente, a su familia. En vez de tener un efecto positivo para la sociedad, lo registros contribuyen a marginar a muchos ofensores muy poco peligrosos, convirtiéndolos en seres aislados e improductivos mucho más proclives a convertirse en verdaderas amenazas para la sociedad.
Si estos registros ayudaran a lidiar con el problema de los crímenes sexuales, el debate sería más complicado. Pero no es así. The Economist argumenta que no existe evidencia sólida que demuestre una correlación entre la existencia de registros y el número de ofensas sexuales. Más aún, policías de diversos estados se quejan de que tener registros tan amplios, en los que se incluye a tantas personas poco peligrosas y con muy bajas posibilidades de cometer otra ofensa, dificulta la labor de la policía de vigilar a los ofensores verdaderamente peligrosos. Un sheriff de Georgia entrevistado por The Economist cita un caso de un hombre sentenciado a finales de los ochenta por tener relaciones sexuales con su novia adolescente, que es ahora su esposa. El sheriff dice que la policía invierte el mismo número de horas en ese caso que en el de una persona que perpetró un crimen nefando.
Si estas leyes son tan injustas y contraproducentes, ¿por qué en Estados Unidos, y en otros países, la tendencia es a que estas leyes sean cada vez más duras e inclusivas? La respuesta a esta pregunta es simple. Para un político proponer castigos más duros para los ofensores sexuales –sobre todo cuando una localidad es sacudida por una noticia de un horrible crimen sexual– es una manera muy efectiva de ganar votos. Pero para endurecer estas leyes se deben proponer leyes más duras que las anteriores, lo cual se traduce en un recrudecimiento de las sanciones y una ampliación de la definición de crimen sexual. Por otra parte, para un candidato o funcionario electo es muy riesgoso invertir su capital político en tratar de reformar estas leyes. Un político exitoso siempre elige bien sus batallas y es natural que una reforma tan controversial no esté siquiera en su lista de prioridades.
La presión debe provenir entonces de periodistas, comentadores, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Y el argumento principal para la reforma debe ser el mismo que hace estas leyes injustas tan populares: la seguridad. Para esquivar los obstáculos políticos que se interfieren en los esfuerzos para aprobar una reforma se debe enfatizar que los actuales registros, por ser tan amplios e incluir a tantas personas que no son peligrosas, desvían recursos que son indispensables para proteger a la sociedad de las personas que representan un verdadero peligro. Si el objetivo es realmente reducir el número de crímenes sexuales, las autoridades deben dedicar más tiempo y recursos a monitorear las amenazas reales y no marginar a ciudadanos –sobre todo adolescentes– cuyos errores juveniles no ameritan las penas severas que la ley les impone. El dinero que se malgasta en castigar a personas como la señora Whitaker es dinero que no se está invirtiendo en capturar y vigilar a delincuentes de verdad, sean o no ofensores sexuales.
Más sobre este tema:
- America’s Unjust Sex Laws, The Economist.
Share